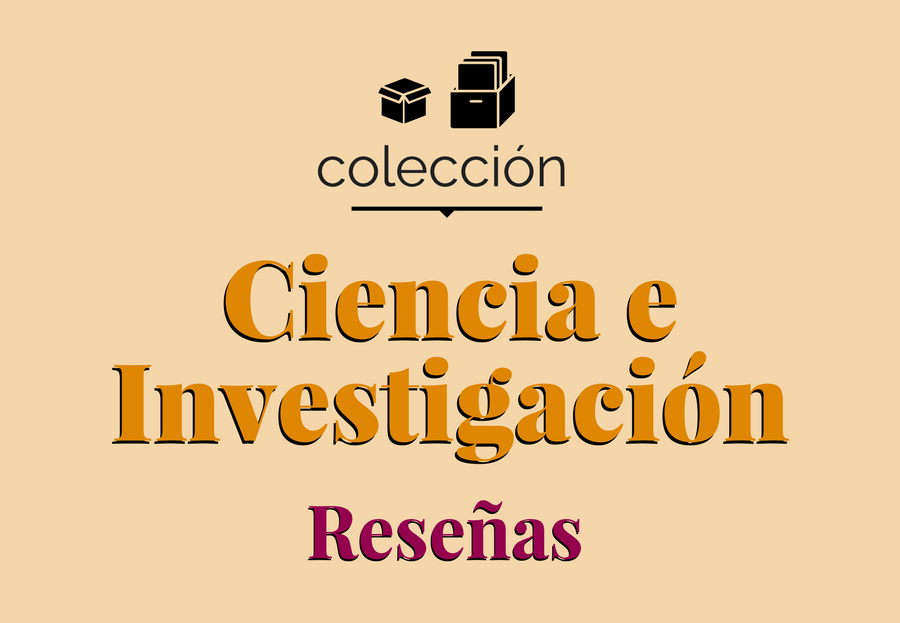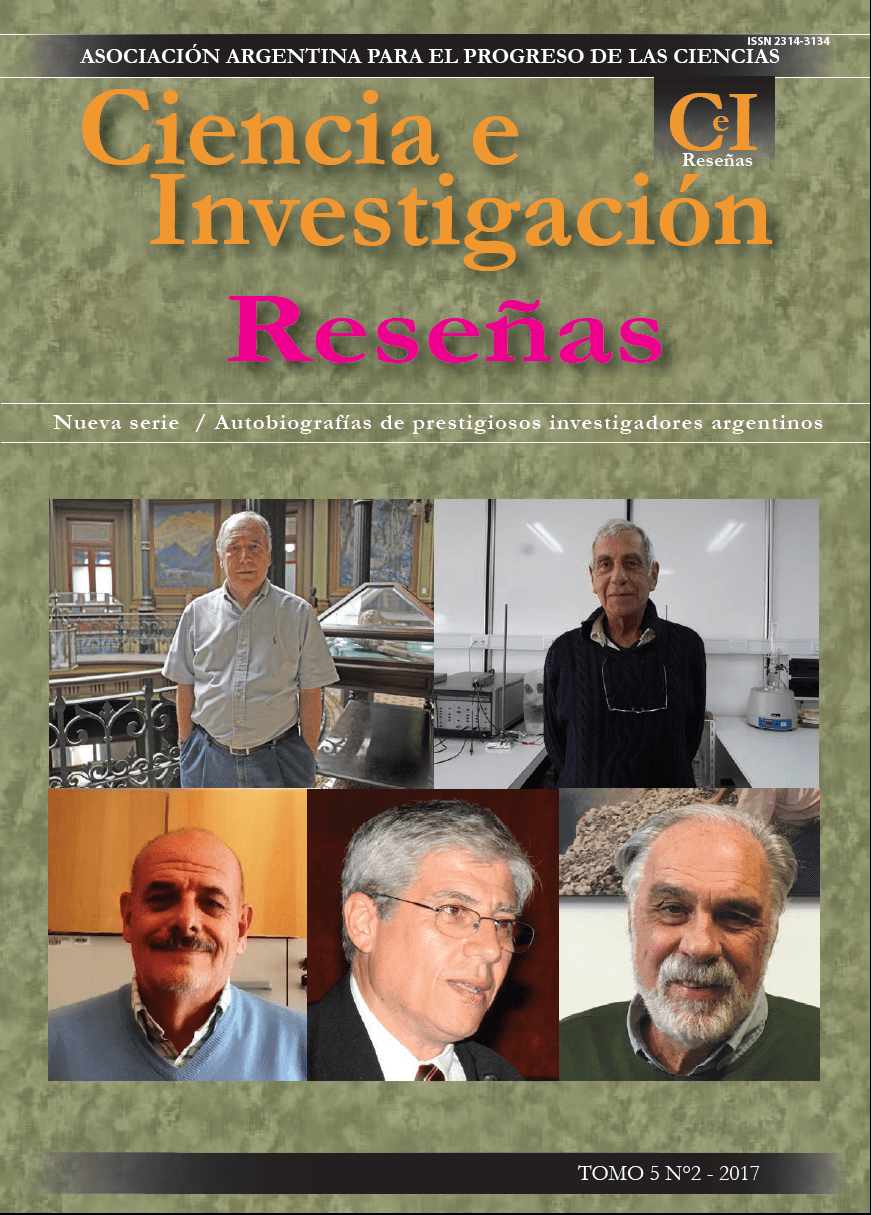Un profesional dedicado a la virología médica – Reseñas | Tomo 5 Nº 2 | 2017
12 julio, 2017
Editorial – Reseñas | Tomo 5 Nº 2 | 2017
12 julio, 2017La ardiente pasión por los volcanes
Por José G. Viramonte
CONICET-Universidad Nacional de Salta
Instituto de Investigaciones en Energía No Convencional
Unidad de Recursos Geológicos y Geotérmicos Instituto Geonorte
joseviramonte@yahoo.com.ar
PALABRAS CLAVE
VIH-SIDA, Virología médica, Resistencia a drogas antirretrovirales. Key words: HIV-AIDS, Medical virology, Antiviral-drug resistance. .
INFANCIA Y ADOLESCENCIA
Nací en el centro de la ciudad de Córdoba el 8 de noviembre de 1943. Mi padre pertenecía a una tradicional familia cordobesa, mientras que mi madre, procedía de Buenos Aires. Allí se conocieron, casándose en Córdoba en 1942.
Varias circunstancias marcaron fuertemente mis primeros años produciendo un especial aprecio y amor por la vida y la experiencia de que las dificultades se vencen con esfuerzo y dedicación.
Mi madre era RH negativo lo que en esa época producía serios problemas para la gestación, tuvo 9 hijos de los que sobrevivieron 6, gracias a la ciencia, dedicación y perseverancia del eminente hematólogo Dr. H. Linares Garzón.
Mi padre tuvo problemas de salud desde joven, por lo que desde temprana edad asumí el papel de hermano mayor. Mi curiosidad por la ciencia la despertó un tío que era radioaficionado y tenía pasión por la geografía y la astronomía. Por otro lado, al ser mi madre profesora de francés en la Universidad, ésta fue siempre un ámbito familiar para mí.
Mi primaria transcurrió en la escuela Santiago Derqui y la Escuela de la Inmaculada. Para realizar mi secundario ingresé en 1956 en el Liceo Militar General Paz.
LA UNIVERSIDAD
La opción por estudiar Geología se definió durante el último semestre del bachillerato donde tuvimos cursos de orientación vocacional. Un pequeño grupo: Guillermo Scherma, el “Vasco” Beascoechea, Hugo Nicoli y yo, nos orientamos hacia las Ciencias Naturales, pero en la primera visita a la vieja Facultad de Av. Vélez Sarsfield 299 enamorados por “la cueva de Geología” decidimos que esa era nuestra vocación.
Comencé a trabajar por las mañanas como Ayudante de Laboratorio en la Dirección Provincial de Vialidad, tarea que alternaba con mis clases en la Universidad. En esa época, los dos primeros años de geología eran comunes con biología, por lo que compartimos con las “chicas” de ciencias biológicas. Ello no sólo hizo mucho más ameno y alegre ese tiempo, sino que nos brindó una formación naturalista que aún perdura.
Tuve la fortuna de tener como profesores a los Dres. Juan Olsacher, Hebe D. Gay, Carlos Gordillo, Armando Leanza, Mario Huniken, Telasco García Castellanos, Andrés Lencinas y Pablo Martínez, entre otros. Avanzando en la universidad, me presenté al primer concurso para acceder a un cargo de Auxiliar Docente de Segunda, gané ese concurso y pude dedicarme enteramente a la Universidad.
Tuve la dicha de ser ayudante alumno del Dr. Olsacher, quien falleció poco después, quedando a cargo de esa cátedra la Dra. Hebe Dina Gay, la Alma Mater de numerosos estudiantes que fuimos sus discípulos. Con ella reorganizamos la cátedra de Mineralogía la que pasó a ser, hasta terminar mi carrera, mi segunda casa. En esos días comencé también a colaborar con el Dr. Carlos Gordillo. Pasábamos horas haciendo cortes delgados a mano, con el ansiado premio de poder ver los cortes en el microscopio binocular que tenía el Dr. Gordillo.
Durante esos años de la mano de Andrés Lencinas, tuvimos la oportunidad de viajar a Salta en 1963 para asistir a las Segundas Jornadas Geológicas Argentinas. Allí se forjaron fuertes amistades, que tendrían gran influencia en mi vida futura: Rafael Argañaraz, Antonio “Chivo” Arias, Luciano “Lucho” Cardona, Carlos Morelos.
Al año siguiente realizamos en Córdoba las Primeras Jornadas de Estudiantes de Geología y en 1965 el Primer Congreso Latinoamericano de Estudiantes de Geología ¡en Santiago de Chile! Aún recuerdo la bienvenida del Dr. Humberto Fuenzalida Villegas, Director de la Escuela de Geología y uno de los fundadores de la misma junto al Dr. Muñoz Cristi.
A finales de 1965 me gradué como Geólogo en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, luego de haber defendido el trabajo final con 10 y sobresaliente. Acababa de cumplir 22 años y así terminaba una de las etapas más felices de mi vida…
PRIMERAS EXPERIENCIAS PROFESIONALES Y ESPAÑA
El primer semestre de 1966 lo pasé en el proyecto “Yalguaraz” en Mendoza contratado por la Cía. Minera Aguilar. Me introduje en el campo de los pórfidos de cobre y en la tarea del manejo de un campamento minero, guiado por Mr. White, Geólogo Senior de Aguilar.
Al mismo tiempo soñaba con realizar estudios de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Solicité una beca y en medio de los turbulentos días de 1966 con el advenimiento de la autodenominada “Revolución Argentina”, recibí con alegría la noticia que me la habían concedido. Debía presentarme en Madrid el 5 de septiembre de ese año.
Recuerdo con claridad mi primera entrevista con el Prof. Fuster Casas. Llegué a su despacho en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Me miró y dijo, “¿te interesan las rocas volcánicas?” Le respondí que sí, e inmediatamente me respondió, “prepárate hijo mío, que te vas a Canarias”.
Me integré al grupo de estudiantes que trabajaban con el Dr. Fuster Casas, su mujer la Dra. Elisa Ibarrola y su segundo, Dr. Vicente Sánchez Cela. Nos embarcamos desde Málaga con Vicente Araña Saavedra y José Manuel Rodríguez Latorre, a Santa Cruz de Tenerife con la misión de finalizar el mapeo de las unidades geológicas existentes. El Dr. Fuster estaba preparando el Simposio Internacional de Volcanología que se realizaría en Canarias en 1968.
El primer impacto fue el encuentro con el Volcán Teide-Pico Viejo y la Caldera de las Cañadas. Durante más de tres meses, sin fines de semana ni descanso, partíamos al alba a realizar el mapeo geológico-volcanológico de detalle. Aprendí a reconocer rocas, hasta ese momento, para mí de museo, como basanitas, tefritas, fonolitas, mugearitas, hawaitas, la utilización de paleosuelos, los “almagres” de Canarias como divisoria de unidades, depósitos de caída de pómez, ignimbritas, fallas y especialmente las estructuras volcánicas presentes.
En el mapeo de parte de la Caldera de las Cañadas, tuve mi descubrimiento personal. Fue en los Llanos de Ucanca. Ya acostumbrado a reconocer las rocas volcánicas, algo llamó mi atención: ¿rocas granudas, parecidas a las de mis Sierras de Córdoba? ¡No podía ser en ese ambiente! Pero era.
Encontré las primeras rocas plutónicas en Tenerife, las que resultaron ser sienitas nefelínicas que, como enclaves profundos, eran extraídas por las volcanitas. En colaboración con Elisa Ibarrola, publiqué más tarde mi primer artículo científico en Estudios Geológicos, una revista de tirada internacional (Ibarrola y Viramonte, 1969).
Regresamos a Madrid, en el laboratorio del Lucas Mallada me asignaron un microscopio binocular para mis trabajos. Aprendí microscopía con la ayuda de Paloma Gastezi, quien me introdujo en el mundo de las rocas alcalinas. Tuvimos varias salidas de excursión a la zona de Mar Menor, Mazarrón y Cartagena a estudiar rocas casi únicas en el mundo, las rocas ultrapotásicas.
Así desfilaron fortunitas, veritas y jumillitas, rocas ¡con más de 40% de K2 O. Con el Dr. Fuster, conocimos los campos volcánicos de Calatrava, Cabo de Gata y la Sierra de Navacerrada en el Guadarrama, vecino a Madrid.
En el último semestre realicé varios cursos del doctorado, allí conocí varios estudiantes provenientes de Latinoamérica, entre los que se contaba el Ing. Pablo Martínez Navas de Nicaragua, quien tendría decisiva influencia en cómo se encaminaría mi vida futura.
MI EXPERIENCIA CENTROAMERICANA
De vuelta a Córdoba, el Dr. Néstor Hillar me convocó para hacer exploración de boratos en la Puna.
Previamente, en unas cortas vacaciones de verano del 68, en una fiesta en la ciudad de Paraná, una amiga me presentó a Marita Iturriza, quien sería mi mujer.
Había recibido una propuesta del Servicio Geológico Nacional de Nicaragua, para hacerme cargo del laboratorio de Petrografía. Ello se debía a mi amistad con Pablo Martínez Navas, quien era el subdirector de ese organismo.
En la espera, a mediados de enero acompañado de Alfredo “Pato” Bernasconi, en un viejo Land Rover partimos hacia el Salar de Diablillos. El Dr. Hillar se lanzó a la exploración de un camino posible para llegar al borde del mismo. Mientras tanto, aburrido en el abra, comencé a caminar. Al levantar la primera roca mi sorpresa fue mayúscula.
Reconocí inmediatamente una roca volcánica típica, con numerosas oquedades dejadas por la oxidación y alteración de sulfuros y, para colmo, ¡restos de malaquita, crisocola y turquesa! Observé con la lupa y aparecieron distintivos rasgos de alteración sericítica y propilítica típicos de un pórfido de Cu. Había descubierto el primer prospecto de pórfido de Cu de la Puna: “Diablillos”.
Cuando regresó el Dr. Hillar no lo podía creer. De allí, de vuelta a Córdoba, me esperaba el telegrama anunciando mi contrato en el Servicio Geológico Nacional de Nicaragua. Estaba soñando despierto.
Un Viernes Santo de 1968 tomé el avión rumbo a Nicaragua. Comenzaba de esta manera uno de los períodos de mi vida más intensos. Mi amigo Pablo Martínez Navas me dio la bienvenida y me introdujo a quienes serían por los próximos tres años mis colegas y compañeros: Eduardo Rodezno, Director del SGN, Eliseo Ubeda, Jefe del laboratorio, Lanfranco Discala (italiano) Maximiliano Martínez (salvadoreño) y Julio Garayar (peruano) entre otros geólogos de campo.
Me hice cargo del laboratorio de petrotomía. Había que prestar servicios a tres grandes proyectos: el Inventario de Recursos Naturales de Nicaragua, el Proyecto Geotérmico de Nicaragua, ambos en el marco de la Alianza para el Progreso, y el Estudio Hidrogeológico de la cuenca de León-Chinandega financiado por las Naciones Unidas.
Mi primera tarea fue armar el laboratorio de cortes delgados. Me asignaron un espacio y un ayudante, Noel Escorcia. En los tres años que estuve en Nicaragua, Noel, con esporádicas ayudas, realizó más de 4000 cortes delgados provenientes de toda Nicaragua, que fueron descriptos e informados petrográficamente por mí. Con mi primer sueldo compré un Volkswagen usado, inseparable compañero de mis primeras experiencias de campo.
Habían transcurrido tres meses de mi llegada, cuando el 29 de julio tuvimos la noticia de la erupción del volcán Arenal, en Costa Rica. Junto a Lanfranco partimos inmediatamente hacia el Arenal en el viejo escarabajo. Hasta ese momento era considerado un volcán dormido, para muchos ni siquiera era un volcán, a tal punto que se lo denominaba Cerro Arenal.
A las 7:30 de la mañana de ese 29 de julio, a partir de un nuevo cráter localizado en el borde de un viejo somma, se produjo un enorme flujo piroclástico acompañado de su nube ardiente, que descendió en dirección SSO arrasando las localidades de La Fortuna, Pueblo Nuevo y El Castillo, produciendo numerosas víctimas fatales.
Era plena temporada de lluvias y sin doble tracción era imposible acercarse al volcán. Habían llegado dos jeeps de la Cruz Roja con rescatistas que estaban evacuando pobladores y prestando asistencia a los numerosos heridos. Les ofrecimos nuestra colaboración, pidiéndoles acompañarlos. Temprano en la mañana del 31 estuvimos preparados para acompañar a los rescatistas. Estábamos ya acomodados, cuando desde la radio del vehículo llegó la orden de evacuar heridos en la zona afectada. Muy amablemente nos dijeron “lo lamentamos pero necesitamos el espacio…” Pocas horas después recibíamos azorados la noticia que una segunda erupción, un direct blast lateral ocurrido a la 1:10 de la tarde, había arrasado a los dos jeeps matando a todos sus ocupantes.
Nunca me explicaré los caminos del destino.
Al llegar a Managua de regreso, una comisión oficial de ayuda de Nicaragua se estaba preparando, a la cual fuimos invitados y emprendimos el retorno al Arenal. La zona ocupada por los flujos piroclásticos aún calientes, estaba tapizada de bombas de gran tamaño que producían enormes cráteres de impacto y cientos de troncos calcinados de lo que había sido la foresta allí existente. Nos encontramos con varios colegas de Costa Rica entre los que se encontraba Rodrigo Sáenz y Enrique Malavassi de la Universidad Nacional y William Melson de la Smithsonian Institution.
Al regresar a Managua, partí al Simposio Internacional de Volcanología de Canarias, organizado por el Dr. Fuster Casas para septiembre de 1968, en Tenerife. No podía faltar porque me sentía parte del mismo. Tenía la primera experiencia de vivir una erupción casi sobre la piel y fui abordado y requerido profusamente para contar mis experiencias. En ese Simposio, pude conocer a los más reconocidos y afamados volcanólogos de la época: Alfred Rittman, Hishashi Kuno, Haroum Tazieff, Hiroaki Yagi, entre otros.
A mi regreso a Nicaragua, el 23 de octubre, se produjo una nueva erupción volcánica, y partí con Lanfranco Discala, hacia el Cerro Negro. Comenzamos a sentir las explosiones, y desde el cráter principal columnas eruptivas espaciadas en el tiempo, se elevaban a 2000-4000 m de altitud. En su base crecía un cono adventicio con explosiones estrombolianas que arrojaban bombas y escoria y desde donde se emitía una colada de lava. Como era la festividad religiosa de Cristo Rey, bautizamos con ese nombre al nuevo volcancito convirtiéndonos en sus padrinos.
Hasta el 10 de diciembre en que cesó la erupción, no recuerdo cuantas veces fuimos. También lo sobrevolamos, tomando fotos y anotando un sinnúmero de detalles que sirvieron para publicar varios artículos en distintas revistas. Recibimos numerosas visitas de distinguidos colegas Erupción del Cerro Negro de 1968, (Nicaragua) su cráter adventicio Cristo Rey y vista del cráter. (de izq. a der. Ian Frater, José G. Viramonte, Jaime Incer Barquero y Franco Peñalba) atraídos por la erupción.
Entre ellos William Melson de la Smithsonian Institution, quien me invitó a procesar y analizar los datos que obtuviera ¡en su laboratorio de Washington! Durante esa erupción, también conocí a quien sería mi futuro director de tesis doctoral: Gabriel Dengo, reconocido geólogo costarricense y director en ese momento del Instituto Centroamericano de Investigaciones Tecnológicas e Industriales (ICAITI).
Me propuso encarar el estudio volcanológico de la cordillera volcánica del pacífico de Nicaragua como tema de mi tesis doctoral, bajo su dirección. Comenté esta situación al Dr. Carlos Gordillo quien generosamente me respondió que aceptara la dirección del Dr. Dengo, que él sería mi codirector.
Con toda la información recogida y cuantiosas muestras, partí hacia Washington. Mi primera visita a los EEUU fue impactante: entrar por primera vez al National Museum of Natural History de la Smithsonian y al laboratorio de Petrología y Volcanología, donde se acababa de instalar la primera microsonda atómica del mundo. Tuve la oportunidad de conocer a los más prestigiosos volcanólogos que trabajan allí, entre otros, Tom Simkin, Robert W Decker, y T.L Wright, quienes me alentaron a publicar los datos en revistas internacionales. Ello se concretó en distintas publicaciones (Discala y Viramonte, 1969; Viramonte y Discala, 1970).
Regresé a Nicaragua previo un fugaz viaje a la Argentina donde consolidé mi noviazgo. En esos días entablé relación con el Dr. Jaime Incer Barquero, biólogo y naturalista formado en los Estados Unidos, que de regreso a Nicaragua dictaba clases en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Me invitó a dictar clases de Geología e Historia Natural en esa Universidad. Asimismo, me invitaron a dictar geología para ingenieros en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Centroamericana, dirigida por los Jesuitas.
En 1969, comenzamos con el Dr. Incer y Franco Peñalva, eximio fotógrafo, el proyecto de editar la primera geografía de Nicaragua financiada por el Banco Central de Nicaragua. Dimos prioridad a la zona atlántica del país, de la que casi no se tenía datos de ninguna naturaleza por lo inaccesible. Excursiones al Río Coco y a los pueblos Miskitos y Zumos, al Río San Juan donde llueven más de 7000 mm al año, Bluefields, Puerto Cabezas, Corn Islands y los cayos Miskitos, desfilaron como un sueño y en muchos casos, con la sospecha de ser los primeros humanos en pisar ese lugar.
Le dimos especial atención a la Cordillera de los Maribios, las Sierras de Managua, Calderas de Masaya y Apoyo, el Volcán Mombacho e Islas de Ometepe que conforman el eje volcánico activo de Nicaragua. Asimismo, fui recogiendo preciosos datos volcanológicos que utilizaría en mi trabajo de tesis doctoral. Finalmente, a principios de 1970 se publicó la primera edición de la Nueva Geografía de Nicaragua (Incer, 1970).
Durante ese 1969 el Dr. Dengo me contactó con el Dr. Richard Stoiber del Darthmouth College de EEUU, quien estaba empeñado en lograr un método que pudiera prever las erupciones observando en el campo las relaciones de los componentes de los gases de las fumarolas de alta temperatura.
Acompañado por William Rose, con quien entablamos una gran amistad, subimos al Cerro Negro a muestrear gases y luego al Momotombo. Aprendí la técnica y durante el tiempo que siguió, puntualmente subí al Cerro Negro todos los meses a muestrear gases y enviárselos vía correo para su análisis.
Por intermedio del Dr. Dengo me anoticié que el barco oceanográfico Glomar Challenger de la National Science Foundation que estaba realizando perforaciones en el fondo del mar desde 1968, estaría anclado en el puerto de Corinto en el pacifico de Nicaragua. El Dr. Dengo facilitó mi visita a dicho barco donde por primera vez tuve contacto en vivo y en directo con la naciente teoría de la tectónica de placas. Desde el primer instante comprendí que esta sería el nuevo cuerpo de doctrina de las ciencias geológicas, a la que adherí con entusiasmo. Influenciado aun fuertemente por las enseñanzas del Prof. Ángel Borrello y Jean Aubouin me costó un tiempo comprender y asimilar cabalmente el nuevo paradigma.
Ese año comencé mi tarea de apoyo al proyecto Geotérmico de Nicaragua. Estaba a cargo de la Empresa Texas Instruments. Acompañé a los técnicos de esa empresa a visitar los prospectos de San Jacinto el Tizate, El Hoyo–Las Pilas y Momotombo. Seleccionaron este último para su exploración y desarrollo, perforándose el primer pozo profundo en 1973. Previamente, se realizó la geología de superficie y se perforaron pozos exploratorios, muchos de los cuales encontraron bolsadas de vapor. Finalmente, en 1980, el campo de Momotombo entraría en producción generando casi 70 Mw, convirtiéndose en uno de los primeros emprendimientos geotérmicos de Latinoamérica.
En julio de ese año mi novia vino a visitarme. Al finalizar esas vacaciones decidimos volver juntos a Argentina para casarnos. Antes de partir para Argentina, el 18 de diciembre, en mi mensual subida al Cerro Negro a extraer muestras, notamos un drástico cambio en la intensidad de las fumarolas al registrar temperaturas de casi 750 grados. Alarmados, extrajimos las muestras de gases y emprendimos el descenso. Al día siguiente, el Cerro Negro entró en un nuevo período eruptivo de escasa intensidad (IEV 1), que se prolongaría hasta el 29 del mismo mes.
El 10 de enero de 1970 me casé y después de una corta luna de miel en Brasil, regresamos a Nicaragua. Fue el año en que comencé el mapeo sistemático e investigación de la cadena volcánica activa del Pacífico de Nicaragua que flanquea el borde oeste del graben de Nicaragua. Había decidido el tema de mi tesis doctoral, el que versaría sobre la cadena volcánica del Pacífico de Nicaragua, su composición, estructura, evolución y actividad. (Viramonte, 1972).
En marzo de 1970 supimos que estábamos esperando nuestro primer hijo.
En consultas con el Dr. Dengo, mi Director de tesis para ajustar detalles del trabajo en marcha, me introdujo en el marco geotectónico regional de Centroamérica y el Caribe. En ese tiempo se estaba gestando la III Reunión de Geólogos de América Central a llevarse a cabo en San José de Costa Rica a principios de 1971, auspiciada por el Instituto Centroamericano de Investigación y Tecnología Industrial (ICAITI) y la Universidad de Costa Rica. Durante nuestras frecuentes salidas de campo, había interesado al Dr. Incer, en ese momento decano, en el complejo volcánico de Masaya, distante apenas 20 Km de la ciudad de Managua, pero de muy difícil acceso.
El Complejo Masaya, famoso desde el tiempo de la conquista por haber sido interpretado como “la boca del infierno” por el Padre Francisco de Bobadilla, quien exorcizó el volcán y le plantó una cruz, tenía especial interés volcanológico (Oviedo y Valdez, 1851; Viramonte e Incer, 2006). Años más tarde por iniciativa del Dr. Incer se concretaría el sueño de convertir al Masaya en el primer parque nacional de Nicaragua.
En noviembre de ese año nació mi primer hijo y comenzamos a pensar en el retorno a la patria. Mantuve contactos con el Dr. Bernabé J. Quartino, titular de la Cátedra de Petrología de la UBA. Le comenté mi curriculum y le planteé mi deseo de regresar a Argentina. Me proporcionó dos contactos: el Dr. Néstor Fourcade del Instituto Antártico Argentino, quien me invitó a sumarme a su grupo de investigación en Isla Decepción.
Asimismo, me vinculó con el Dr. Antonio Igarzábal, en ese momento Decano de la facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Tucumán que funcionaba en Salta, donde existía la necesidad de un profesor de Petrología. Me entusiasmaron estas posibilidades, sobre todo la de poder trabajar en Salta. A través del programa de “repatriación de técnicos argentinos” por el CONICET pude concretar mi propósito.
Estábamos preparando nuestra asistencia a la Reunión de Geólogos de América Central en San José de Costa Rica, cuando el 3 de febrero de 1971, el Cerro Negro entró nuevamente en erupción. Esta vez el evento fue del tipo estromboliano violento y se desarrolló desde el cráter principal, hasta el 14 del mismo mes. Columnas eruptivas de hasta 8 Km de altitud y luego desviada hacia el O-NO, dispersaron ingentes cantidades de tefra las que totalizaron un volumen de 5,8 x 107 m3 (Viramonte et al., 1971). Viajamos a San José a la Reunión de Geólogos, donde fuimos recibidos por el recordado Dr. César Dóndoli, creador de la Escuela Centroamericana de Geología y expusimos nuestros numerosos trabajos.
A mi vuelta a la Argentina ingresé a la Carrera de Investigador científico del CONICET con sede en la Facultad de Ciencias Naturales de la UNT de Salta.
EL REGRESO A ARGENTINA, LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN, INGRESO AL CONICET y MI PRIMERA EXPERIENCIA ANTÁRTICA
Arribamos a Buenos Aires un miércoles santo de 1971, a tres años exactos de mi partida. Dirigí mis pasos a entrevistar al Dr. Antonio Igarzábal. En ese tiempo la Carrera de Geología, después de una larga crisis por disputas en el seno de la UNT, trataba de consolidarse.
La Facultad de Ciencias Naturales de la UNT estaba constituida por las carreras de Geología, Biología, Ingeniería Química e Ingeniería en Petróleo. Muchas de las materias de la currícula, por falta de docentes, las dictaban profesores que viajaban principalmente desde Tucumán o la Universidad de la Plata. Petrología Ígnea y Metamórfica, la dictaba muy comprimida el Dr. J. Killmurray en menos de un mes. De esta última me propusieron hacerme cargo de los trabajos prácticos, para los que comencé a preparar material en el precario laboratorio de petrotomía que existía en el Museo.
Trabajé duramente en montar la oficina y el laboratorio y con escasos recursos logré realizar los primeros cortes delgados imprescindibles para mi tarea. Con la ayuda de Bernardo Schain, el recordado y querido Julio “Negro” Chocobar y luego de Ricardo “Negro” Domínguez, al cabo de un tiempo logré una colección en variedad y cantidad aceptables. Se acababan de adquirir cinco microscopios Leitz SM Pol monoculares y con ellos comencé los prácticos. En septiembre, recuerdo, vino el Dr. Killmurray y me invitó a participar en el dictado teórico. Al finalizar, hablamos con el Dr. Igarzábal y le dijo “ya tienen profesor de Petrología”, aconsejando me designaran profesor visitante. De allí en más, me hice cargo del dictado de toda la materia.
Ingresado en la carrera de Investigador Científico en categoría F5, me convertí en el primer Investigador Científico del CONICET en Salta. Encaminé mis pasos hacia el Instituto Antártico Argentino ya que el Dr. Néstor Fourcade me había invitado a participar en su proyecto en la Isla Decepción y estaba planeando la campaña de verano.
En todo este tiempo trabajaba en finalizar mi trabajo de tesis doctoral “Algunos Volcanes Cuaternarios de la Costa Pacífica de Nicaragua: Su Composición, Estructura, Evolución y Actividad”. Trabajaba en la interpretación de la evolución geotectónica de Nicaragua y Centroamérica a la luz de las nuevas ideas de la tectónica de placas, que quizá sea uno de los principales aportes de mi tesis.
Estaba fuertemente influenciado por mi Director el Dr. Dengo, discípulo de H.H. Hess uno de los padres de la Tectónica de Placas. Asimismo, mi experiencia a bordo del Glomar Challenger y los datos que allí pude ver, me habían convencido de la nueva teoría. Por primera vez se interpretaron conjunta y coherentemente, la localización de los sismos, la posición de los volcanes, su composición, evolución temporal y el marco estructural existente. (Viramonte, 1972).
Allí se reinterpretaron los datos sismológicos publicados por Benioff (1954), los datos obtenidos por el Glomar Challenger sobre velocidades del movimiento de la placa de Cocos, las características de la fosa Mesoamericana, el rol de las grandes fallas transcurrentes detectadas en la región (Clarión, Tehuantetepec, etc.), la estructura del graben o depresión de Nicaragua, la posición de la cadena volcánica activa, en el marco de las ideas propuestas recientemente por Wilson (1976) y Menhard (1969).
Por otro lado, se asoció la cadena activa de volcanes del Pacífico de Nicaragua en el contexto geológico regional de Centroamérica y el Caribe, siendo uno de los primeros intentos de enmarcarlo en la tectónica global. Discutimos y trabajamos con mi director a fin de sostener con datos firmes las ideas propuestas: la presencia de una zona de subducción donde la placa oceánica de Cocos se sumergía debajo de la placa continental centroamericana, generando una fosa (la fosa Mesoamericana), un eje magmático (la cadena de volcanes del pacífico), producida por fusión parcial del manto subyacente (se hacía algunas consideraciones sobre la profundidad de ese proceso, en base a exclusivos datos de isótopos de Sr provistos por W. Rose y R. Stoiber).
Finalmente, se interpretó la estructura y la formación del graben de Nicaragua, así como de la tectónica secundaria transversal detectada, explicándola dentro del mismo proceso.
Defendí mi tesis doctoral en abril de 1972 en la Universidad de Córdoba. Recuerdo las fuertes discusiones previas que mantuve con el Dr. Marcelo Pensa, profesor de Geología Estructural de la facultad y miembro del tribunal. Para él, la naciente teoría de tectónica de placas era una idea “pseudocientifica, alocada y sin sustento”. Expliqué con datos y pruebas el modelo propuesto, el que al final, fue aceptado. Estas discusiones habían trascendido, por lo que, sumado a lo novedoso del tema, hizo que el aula magna de la facultad donde defendí mi tesis desbordara de público. Obtuve un sobresaliente “cum laudem”.
A principios de diciembre nos embarcamos desde el puerto de Ushuaia rumbo a la Antártida, en el viejo ARA Bahía Aguirre. La Isla Decepción es una caldera volcánica de colapso inundada por el mar. La caída de ceniza y piroclastos, más la acción de la nieve y hielo habían hecho colapsar algunos techos de la base principal.
La casa de emergencia estaba intacta y por eso decidimos ocupar sólo ella. Al día siguiente comenzamos a montar los dos botes Zodiac de que disponíamos con dos poderosos motores Evinrude de 75 HP. Las tareas programadas para la campaña eran el reconocimiento, observación y separación de los distintos eventos volcánicos ocurridos en cada erupción. Asimismo, reconocimiento y medición de las temperaturas de los campos fumarólicos no sólo los submarinos sino los de alta temperatura existente en el cono estromboliano nacido en 1969 (Fourcade y Viramonte, 1972; Viramonte et al., 1973).
En colaboración con una expedición de glaciólogos noruegos muestreamos las capas de ceniza entrampadas en el hielo de los glaciares cortados por las erupciones para datarlo y permitir el fechamiento de las erupciones y de esta manera reconstruir la historia reciente de la Isla Decepción hasta ese momento poco conocida. Regresamos a finales de febrero de 1972.
Durante 1972, participé intensamente en todo lo que fue la creación de la Universidad Nacional de Salta. A mediados de año, se llamó a concurso público de antecedentes y oposición, para profesor asociado de Petrología, al cual me presenté y gané.
En octubre de 1972 asistimos al V Congreso Geológico Argentino que se realizó en Villa Carlos Paz, Córdoba con varios trabajos (Argañaraz et al., 1973; Viramonte et al., 1973; Igarzábal y Viramonte, 1973; Sureda y Viramonte, 1973).
En noviembre de ese mismo año, regresamos con el Dr. Fourcade a Decepción, con varios colegas y estudiantes de la UNSa, entre ellos el Dr. A. Igarzábal, Ricardo Sureda, Ricardo Omarini, Miguel Chain, Felipe Rivelli, Francisco Contino, Gustavo Toselli. La actividad y temperatura de las fumarolas en el cono estromboliano de Caleta Péndulo demostraba que la actividad magmática aún continuaba y comenzamos a aplicar la metodología aprendida del Dr. Stoiber para predecir posibles erupciones a partir de la geoquímica de los gases fumarólicos. Regresé a Salta a finales de diciembre, porque estaba por nacer nuestro segundo hijo. En el vuelo desde Ushuaia en un C130, tuve la infausta noticia del terremoto que había destruido casi totalmente Managua.
A finales de 1973 regresé a Decepción, ahora a cargo de la expedición. Invité a un numeroso grupo de colegas y estudiantes de la UNSa y con ellos nos dedicamos a terminar el estudio de las fumarolas de Caleta Péndulo (Viramonte et al., 1974). En esa campaña tuvimos la visita del célebre buque oceanográfico Calypso de Jaques Yves Cousteau, que estaba realizando su primer viaje a la Antártida, plasmadas en el documental Antártida: Fuego y Hielo.
LA CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA, LA FINALIZACIÓN DE LA DICTADURA MILITAR
La Universidad de Salta está marcada por una larga historia que comienza en los años 40 y finaliza en mayo de 1972 con la firma del decreto correspondiente, aunque no comenzó a funcionar hasta el 1 de Enero de 1973.
La UNSa nace con nuevas ideas y concepciones, tanto de la enseñanza superior, como del rol de la universidad en el seno de la sociedad. Estructura departamental, no existencia de “cátedras”, carreras no tradicionales, carreras con título intermedio, inserción de la universidad al medio socio-económico y productivo, desarrollo de la investigación científica y tecnológica autónoma y clara vocación de integración con Latinoamérica fueron las principales características de la novísima universidad. Ellas se plasman certeramente en el lema de su escudo “mi sabiduría viene de esta tierra”.
Eran tiempos de gran efervescencia política, ya cercanas las elecciones que elegirían al Dr. Héctor J. Cámpora como presidente y terminarían 20 años de proscripción del peronismo. El Delegado organizador de la Universidad, Ing. Roberto Ovejero, presenta su renuncia a finales de abril asumiendo como nuevo rector el Dr. Holver Martínez Borelli.
A principios de junio, el rector intervino los departamentos designándome como Delegado Organizador del de Ciencias Naturales. Al existir una organización departamental, éstos equivalían a una facultad y el director, a un Decano. Con todo el empuje de la juventud, emprendí la tarea organizativa con el apoyo y entusiasmo de todos los miembros del Departamento. En ese momento dependían de él las carreras de Geología, Biología, Lic. en Recursos Naturales e Ingeniería Agronómica.
Asimismo, estaba tramitándose la apertura de las sedes regionales de Orán y Tartagal, en donde funcionarían Ing. Agronómica y la Tecnicatura Universitaria en Perforaciones. Llamamos a concursos docentes y administrativos. Entre estos últimos ingresaron Berta González Bonorino y Aldo Andrés Tapia, quienes me acompañarían por más de 30 años, además de Ricardo Sureda, Ricardo Omarini, Arturo Castaños Echazu, Teresa Sánchez, Víctor Marcón, Miguel Galliski, Miguel Arra, Gabriel Yussen.
Por otro lado, debíamos suplir las áreas académicas no cubiertas con profesores visitantes y de esa manera desfilaron Bruno Baldis, Gerardo Bossi, C.R. Cortelezzi entre otros.
Fueron años de febril actividad en donde, con mucho entusiasmo, se mezclaban las tareas administrativas, la compra de instrumental, montaje de laboratorios, impartición de docencia, salidas al campo, tareas de investigación, participación en congresos. A mediados de 1974 nació nuestro tercer hijo. Conduje el Departamento de Ciencias Naturales hasta el golpe militar de 1976 con un lapso intermedio en que lo hizo Luis Benedetto.
En septiembre de 1974, participé en el Simposio Internacional de Volcanología (Andean and Antarctic Volcanology) en Santiago de Chile, que organizaba Oscar González Ferrán, donde presentamos distintas ponencias sobre nuestros trabajos en Antártida. Asistimos durante 1975 al VI° Congreso Geológico Argentino en Bahía Blanca y al II° Congreso Iberoamericano de Geología Económica en Buenos Aires, donde realizamos numerosas presentaciones fruto del intenso trabajo en distintas disciplinas (Reyes et al., 1976; Viramonte et al., 1976; Baldis et al., 1976; Moreno et al., 1976; Bossi y Viramonte, 1976).
Todo este tiempo, hasta el derrocamiento del gobierno constitucional por el golpe militar de 1976, estuvo signado por una fuerte confrontación política entre los distintos sectores que integraban el Movimiento Peronista, especialmente en la universidad. Los que adheríamos consecuentemente al movimiento nacional y popular, las vías pacíficas, democráticas y orgánicas para la solución de conflictos, la convicción de que los verdaderos cambios los realiza solamente la lucha del pueblo, que la única vanguardia de esa lucha es siempre el pueblo, fuimos atacados por uno u otro sector.
He sido tachado alternativamente de comunista o fascista según de donde viniera la calificación y, la verdad es que he luchado siempre, y sigo luchando pacíficamente por un proyecto nacional y popular integrado a Latinoamérica.
EL GOLPE MILITAR, LA CESANTÍA, LA ACTIVIDAD PRIVADA
Creíamos que era otro de los tantos golpes a los que nos tenían acostumbrados los militares. Nunca sospechamos lo que realmente comenzaba el 24 de marzo de 1976. El mismo día del golpe se había decretado el cese total de actividades. Era tiempo de exámenes finales y conjuntamente con varios profesores, tomamos esos exámenes a fin de no perjudicar a los alumnos.
Detuvieron a varios compañeros de militancia política, realizándoles simulacros de fusilamientos, lo que nos comenzó a advertir que algo muy distinto estaba aconteciendo. Mi mujer estaba esperando nuestro cuarto hijo. La universidad había sido intervenida y dos capitanes del ejército (E. Casal y N.A. Yommi) asumieron como Interventores.Tomando como excusa el haber permitido el ingreso y toma de exámenes como director del Dpto. de Cs Naturales, “…lo que constituía una flagrante violación a lo dispuesto por la Junta Militar, poniendo en riesgo la vida …”, me suspendieron en todas mis actividades y cargos que ocupaba, sin salario. Poco tiempo después, el CONICET me dio de baja por aplicación de la ley 21.274 de prescindibilidad, también llamada ley antisubversiva.
Ello motivó que, en la UNSa, los capitanes que me habían suspendido, tuvieran la excusa para cesantearme, aduciendo que si había sido dado de baja en el CONICET tampoco podía “permanecer en la Universidad”. Más allá de los ridículos argumentos, estaba clara la motivación política de mi cesantía.
Las perspectivas de trabajo se hicieron cada vez más difíciles. Habiendo sido dado de baja por “subversivo” ningún organismo gubernamental podía incorporarme. Sin salario, sin ninguna perspectiva de trabajo, con mi mujer a punto de dar a luz, fueron momentos de angustia y zozobra. No obstante, tomamos la determinación de no darnos por vencidos y sobreponernos. Hicimos transporte escolar, artesanías, carteras de cuero y pantallas y fuimos sobreviviendo, ahora ya con cuatro hijos. Largas tardes de invierno trabajando juntos con mi mujer, ayudados por los hijos mayores afianzaron fuertemente los vínculos familiares. La última había sido nuestra primera niña y fue la alegría de la casa. A la distancia recordamos esa dura época con mucho cariño.
Mis amigos nicaragüenses, sabiendo de mi situación, me contrataron para realizar algunos trabajos a principios de 1977. Al regresar en los primeros días de marzo, otro duro golpe sacudió mi espíritu y mi familia: la policía de Buenos Aires había asesinado a mi cuñado, Mariano Iturriza, militante de la JTP.
Tuve un contrato temporario con el Proyecto de Inventario de los Recursos Hídricos y Naturales de la Cuenca del Rio Pilcomayo, financiado por NNUU y la OEA. (INCYTH– COFIRENE). Junto a Gerardo Márquez, aprendí hidrogeología y logramos un coherente panorama de los recursos hídricos del Chaco Salteño-Formoseño luego de largas y calurosas campañas (Márquez y Viramonte, 1977, 1978).
A principios de 1979, mi amigo José Manuel Navarro Latorre, en ese momento experto de OLADE, me contactó con los directivos de ese organismo. Estaban buscando expertos en Geotermia. Visite OLADE en Ecuador y me ofrecieron formalmente incorporarme para hacerme cargo de un proyecto de evaluación de los recursos geotérmicos de Jamaica. Recuerdo vivamente que estaba en Buenos Aires para abordar el avión que me llevaría a mi nuevo destino, cuando una voz interior me dijo “tenés que quedarte en la Argentina”.
Llamé a mi mujer por teléfono y le dije, “no nos vamos, nos quedamos en Argentina”. Difícil decisión que hoy celebro, agradeciendo aún a mi mujer que me apoyó.
Desde 1979 hasta principios de 1982 trabajé como geólogo minero en la Empresa de Obras y Servicios Generales de Salta, dedicada a la producción de insumos minerales para la industria petrolera. Dediqué mi tiempo a la exploración y explotación de baritina, perlita, sal y sulfatos. Ello me permitió viajar por todo el noroeste argentino, el sudoeste boliviano y el norte grande de Chile, obtuve una gran experiencia con los volcanes de la región, los grandes salares existentes y sus depósitos evaporitícos.
Aproveché cada uno de esos viajes para obtener datos geológicos y volcanológicos que me permitieron no discontinuar totalmente mi actividad de investigación, colaborando con mis colegas de la universidad (Omarini et al., 1978; 1979). Asimismo, me proveyó de una enorme cantidad de información, que a mi regreso a la Universidad y al CONICET, me facilitó reiniciar mi actividad de investigación. En esos años nacieron mis dos últimos hijos un varón y una mujer.
LA VUELTA A LA DEMOCRACIA, MI REINCORPORACIÓN A LA UNIVERSIDAD Y AL CONICET. REGRESO A LA ANTÁRTIDA
El juicio que había iniciado seis años antes por cesantía como profesor, mágicamente fue activado y resuelto. El dictamen hacía lugar a todo lo demandado (reincorporación a la universidad y pago de salarios caídos) a lo que sumaba una indemnización por “daño moral”. Reingresé a la universidad, retomando mi viejo cargo de profesor asociado de petrología, y al CONICET. En noviembre de 1983 fui designado investigador independiente. Reanudé también la relación con el Instituto Antártico Argentino y con los colegas y amigos de España.
Comencé a desarrollar investigaciones relacionadas con el magmatismo ordovícico de la Puna, vinculadas a la denominada Faja Eruptiva de la Puna Oriental, el volcanismo alcalino relacionado al rift de Salta y el asociado al cenozoico de los Andes Centrales, todo ello enmarcado en el contexto geotectónico. Encaramos el estudio de los salares de la Puna, especialmente los boratos y salmueras de litio, y de los vidrios volcánicos con capacidad de expansión (perlitas). (Destefanis et al., 1986; Alonso y Viramonte, 1988; Viramonte et al., 1988).
En 1980 y 1982 habían sucedido las grandes erupciones del Volcán Santa Helena en EEUU y el Chichón en México y los estudios de las mismas habían cambiado drásticamente los conceptos volcanológicos. De esta manera, nuevos e inesperados escenarios aparecieron a la vista, cambiando drásticamente la historia geológica evolutiva de las zonas que estudiábamos. Términos en inglés como pyroclastic flows, base surge, ash cloud surge, impact sags, dunes, antidunes, y muchos más, comenzaron a sonar cada vez más fuerte.
En 1983 visité a Vicente Araña Saavedra en Madrid, Director del Instituto de Geología del CSIC. Intercambiamos impresiones sobre estos temas junto a Ramón Ortiz, físico reciclado a volcanólogo, Alfredo Aparicio y Luis García Cacho, no exentas a veces de acaloradas argumentaciones. Al año siguiente publicaron el libro Volcanología (Araña y Ortiz, 1984). En él plasmaron el resultado de esas discusiones; donde “oleadas piroclásticas” (surge), “flujos de bloques y cenizas” (block and ash flow), y muchos términos más, quedaron definitivamente incorporados al idioma castellano.
En ese tiempo comencé a dirigir el trabajo de mi primer alumno de tesis doctoral, Ricardo Alonso, sobre los boratos de la Puna, quien se graduó en 1986 y se convertiría en uno de los más prestigiosos especialistas en evaporitas de Latinoamérica y el mundo, y con quien colaboramos muchas veces y publicamos numerosas contribuciones sobre el tema.
Volví a visitar repetidas veces Madrid, Tenerife y Lanzarote entre 1984 y 1986 donde participé en distintos eventos y cursos entre ellos el Curso Internacional de Volcanología organizado por la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo y comenzamos a planear nuevas acciones de cooperación. Procesá- bamos las muestras en el moderno laboratorio de geoquímica del Instituto de Geología, dotado de FRX y una microsonda atómica, publicando trabajos pioneros sobre la geología y estructura de la Puna, en donde destacamos la acción de la tectónica transcurrente transversal al rumbo andino y sus efectos sobre las cuencas sedimentarias, los salares y la implantación del volcanismo. Recuerdo que la oportunidad de hacer público el fruto de nuestro trabajo fue el IX° Congreso Geológico Argentino de Bariloche, quizá uno de los más importantes, por las contribuciones que allí se presentaron y por las fuertes discusiones y controversias que se suscitaron (Viramonte et al., 1984; Alonso et al., 1984).
España quería ingresar como miembro del Tratado Antártico y enviar a sus primeros investigadores. Como sabían de mis experiencias me plantearon una acción conjunta. Invité para la campaña de verano 1986-87 a varios colegas españoles entre los que destacaban Ramón Ortiz Ramis, Alicia García, Alfredo Aparicio, Joan Martí Molist, y Jesús Ibáñez con los que realizamos la instalación de una red sísmica de monitoreo. Contábamos con la insustituible ayuda de Aldo Tapia, técnico del CONICET. También invité a mis amigos italianos Roberto “Bobe” Mazzuoli, Marino Martini y Fabrizzio Innocenti, De 1987 a 1989 se repitieron estas campañas.
Nuevos profesionales y estudiantes de la UNSa participaron de las mismas, entre ellos, Ricardo Alonso, Carlos Peralta, Jorge Torres, Felipe Rivelli, Miguel Chain y Marcelo Brandán. Para la campaña 1987-88 los españoles fletaron un trasportador, el Rio Baker, siendo así, la primera que realizaron con barco propio. Estaba al mando del Capitán de Navío Manuel Catalán Urquijo, director del Real Observatorio de la Armada de San Fernando y participaron Josefina Castelvi y Antonio Ballester, quienes trabajaban en la fundación de la primera base científica española en la Isla Levingston, concretada en 1989 (Base Juan Carlos I).
No obstante, la estadía de los científicos se seguía produciendo en la base argentina. Junto a J.Ballesteros, Manuel Berrocoso y Rafael Soto, geodestas de San Fernando, realizamos medidas con GPS y TRANSIT que permitieron las primeras mediciones precisas entre Sudamérica y la Antártida (Ballesteros et al., 1990a y b). Como consecuencia de los intensos trabajos realizados en cooperación, España decidió la instalación en 1989 del refugio, hoy base antártica española Gabriel de Castilla en Decepción, localizada a 1 km de la base argentina.
La campaña conjunta 88-89 se realizó con el transporte y buque polar Argentino Bahía Paraíso a quien acompañaba ahora el pequeño buque de la Armada Española BIO Las Palmas, un remolcador de altura reacondicionado como buque oceanográfico. En esta campaña, también había invitado a un grupo de la Universidad de Buenos Aires, Claudio Párica, Corina Risso, Flavia Salani, Marcela Remesal y Andrés Baraldo. Participaban también Nilda Menegatti y mi alumno de doctorado, Iván Petrinovic con quienes realizamos el relevamiento gravimétrico y magnetométrico de la isla y observaciones sobre diversos aspectos del volcanismo.
Con el Bahía Paraíso abriéndole paso, la Agrupación Antártica Española a bordo del Buque Las Palmas, a finales de enero del 89, oficialmente pisaron los españoles por primera vez el continente antártico. Pocas horas después, azorados, acudíamos presurosos a realizar el salvataje de la tripulación del ARA Bahía Paraíso, que se hundía con dos helicópteros a bordo, en las cercanías de la base norteamericana Palmer. Para muchos, fue como la muerte de un familiar. Desde entonces no regresé a la Antártida.
En ese tiempo, colaboraba con los Dres. Bernabé J. Quartino y Roberto Caminos de la Universidad de Buenos Aires, quienes me solicitaron apoyo para la realización de trabajos finales de licenciatura de esa universidad. Así, codirigí las tesis de licenciatura de Silvia Uber y Emilia Cincioni sobre el volcanismo monogenético básico de la Puna Austral, y la doctoral de Corina Risso sobre el volcanismo alcalino cretácico de la Quebrada de las Conchas (Uber 1987; Cincioni 1987; Risso, 1990).
En 1988 y 1989 contratado por UNESCO-ROSTLAC, dicté cursos de Volcanología aplicada a la prospección geotérmica y a la evaluación del riesgo volcánico en la Escuela Centroamericana de Geología de la Universidad de Costa Rica “Rodrigo Facio” y en el INETER de Nicaragua. Estos cursos posibilitaron la realización de colaboraciones, especialmente con Guillermo Alvarado de Costa Rica, (ICE y Universidad de Costa Rica) Martha Navarro de Nicaragua (INETER), Otoniel Matías y Gustavo Chigna de Guatemala (INSIVHUME). Con estos, y financiado por el Fondo Argentino de Cooperación Horizontal de la OEA, realizamos posteriormente varios trabajos en Costa Rica y Guatemala sobre el riesgo volcánico.
Al mismo tiempo, con Miguel Galliski comenzamos a interpretar el volcanismo cretácico del rift de Salta en el marco geodinámico regional, lo que permitiría mejorar el conocimiento de la evolución geológica del noroeste argentino en su conjunto (Galliski y Viramonte 1988; Viramonte et al., 1999).
En 1987 inicié en colaboración con el Dr. Klaus Schwab de la Universidad de Claustal de Alemania, y obtuvimos un subsidio de la Fundación Volkswagen en 1989 con la que adquirimos una flamante camioneta Ford F100 doble cabina. En octubre de 1991, con el Dr. Schwab, Guillermo Chong Díaz y el decidido apoyo de Beatriz Coira, su marido, Alejandro “Pelusa” Pérez y de Berta González Bonorino, organizamos en Salta, por primera vez fuera de Alemania, la Alfred Wegner Conference: “Horizontal and vertical mass transport in Andean type Orogeny” (Viramonte, ed., 1991). Tuvo un gran éxito con más de 60 participantes entre los que destacaban Teresa Jordan, Richard Allmendinger, Bernard Deruelle, Víctor Ramos, Suzanne M. Kay, Carlos Rapela, Waldo Ávila.
EL CURSO INTERNACIONAL DE VOLCANOLOGÍA
Al año siguiente, organizamos el Curso Internacional de Volcanología de Campo de los Andes Centrales, el cual desde 1993, se viene dictando año a año ininterrumpidamente hasta el presente. Este curso de postgrado, auspiciado por UNESCO, la IAVCEI y la ALVO es el más antiguo y uno de los pocos que se dicta en Latinoamérica. La característica principal de este curso es que se dicta enteramente en el campo, donde es posible el intercambio personal de conocimientos entre profesores y alumnos, sobre los propios afloramientos.
Han participado hasta hoy, más de 500 estudiantes y como profesores, prestigiosos especialistas de todo el mundo, entre ellos Ramón Ortiz, Joan Martí, Raymond Cas, Guillermo Alvarado, Shanaka de Silva, Guido Giordano, Gianfilipo de Astiz, y Roberto Sulpizio. La precisa y detallada organización, así como los delicados detalles que han caracterizado la atención de los participantes, estuvo 17 años a cargo de Berta González Bonorino, sin la cual no hubiera sido posible su realización. Últimamente la Srta. Constanza Rodríguez, ha tomado a cargo esas funciones con igual dedicación y compromiso.
LA CREACIÓN DE GEONORTE
En 1992, un grupo de investigadores del CONICET, profesores de la Universidad, técnicos y estudiantes, creamos el Instituto de Investigaciones Geológicas del Noroeste Argentino (GEONORTE), del que he sido su director en todos estos años.
Simultáneamente, iniciamos una colaboración con colegas de la Freie Universitat Berlin, la Technishe Universitat y el Geoforshum Zentrum de Potsdam. Por muchos años, trabajamos con Peter Guise, Klaus Reuter, Gerhard Franz, Friederich Lucassen, Peter Wigger, Hans Goetze y Jurgen Klotz en el megaproyecto SFB 267 “Procesos de Deformación de los Andes”, que se extendió por más de 15 años, financiado por la DFG (Deutsche ForschungsGemeinschaft).
En ese marco, se lograron muy importantes avances en el conocimiento de los Andes Centrales, su estructura, procesos de deformación y evolución, que siguen válidos hasta el presente. Realizamos distintas geotransectas, con estudios sísmicos de refracción (con explosiones en salares y en el mar, hoy impensables de realizar) a lo largo de los Andes Centrales (Guise et al., 2000; Lucassen et al., 2000). Montamos una gran red de GPS de alta precisión (Red SAGA), que fue medida por varios años a los fines de cuantificar en tiempo real la convergencia de la placa de Nazca con la Sudamericana y el estado de esfuerzos en los Andes Centrales (Klotz et al., 1999). Esa red ha servido de base para la generación del nuevo Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas (SIRGAS), actualmente en uso.
Distintas tesis doctorales sobre diversos y variados temas se realizaron asociadas a dicho proyecto, tanto de alumnos argentinos, como de alemanes.
LA DOCENCIA, LA CARRERA DE INVESTIGADOR Y LAS TAREAS DE EVALUACIÓN
En 1991, justo 20 años después de haber ingresado a la Universidad, gané por concurso el cargo de Profesor Titular Plenario. Con Iván Petrinovic y luego Raúl Becchio y Marcelo Arnosio, formamos un sólido equipo docente. Años más tarde en 1999, lograba el cargo de Investigador Superior del CONICET convirtiéndome en el primer investigador con esa categoría en Salta.
Durante estos 44 años de docencia he disfrutado mucho dictando mis clases. He considerado siempre que la única manera trascendente de trasmitir conocimientos es cuando se los ha adquirido a través de la experiencia personal, en el ejercicio de la investigación científica. También creo que la tarea de enseñar, siempre implica un ida y vuelta, no sólo el profesor da, sino que siempre el alumno aporta algo que enriquece al profesor.
Me he desempeñado en distintas comisiones asesoras de los organismos de Ciencia y Técnica del país y del extranjero. Entre otros, he sido miembro de la Comisión Asesora de Ciencias de la Tierra del CONICET en dos periodos (1987-1989; 2007-2009), miembro de la Comisión Ad Hoc del directorio del CONICET para ascenso a Investigador Superior, (2002-2009), miembro de diversas comisiones evaluadoras de proyectos de la Agencia Nacional de Ciencia y Tecnología, del MINCYT y el Contacto Nacional Argentino para Energías Renovables para América Latina, el Caribe y la Comunidad Europea de la Secretaria de Relaciones Internacionales del MINCyT.
En 2010 fui designado Miembro Honorario de la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua en mérito a mis aportes a la geología y volcanología de ese país. Asimismo, en el 2015 durante la realización del XXII Congreso Geológico Centroamericano me fue entregada una placa en reconocimiento a mis contribuciones al conocimiento geológico de América Central.
He trabajado como experto en la evaluación de proyectos geotérmicos de la Comunidad Europea y el CONACyT de México. Ello me ha posibilitado tener una visión bastante clara sobre los procesos de evaluación de investigadores, becarios y proyectos de investigación y meditar acerca de la objetividad de los criterios y mecanismos que se aplican. La experiencia con mis pares de la especialidad y mi participación en comisiones en donde departíamos con investigadores de otras disciplinas, me han convencido de que es necesario un cambio en esos criterios.
He luchado y lucho aún para lograrlo. Pese a que en los últimos tiempos se han producido modificaciones, aún se sigue los criterios del primer mundo, que no se compadecen con la situación de nuestro país. Personas con los mismos méritos y condiciones, que trabajan en las zonas periféricas no tienen las mismas oportunidades o facilidades que aquellas que lo hacen en las centrales. Así, evaluadas con la misma vara, reciben un tratamiento injusto.
LOS AÑOS DE LA CRISIS Y EL DESPEGUE DE LA CIENCIA EN LA ARGENTINA
Los años 90 fueron años difíciles, de dura crisis para el país, cuando a los científicos nos mandaron a “lavar los platos”. No obstante, con mucho sacrificio, la ayuda de los colegas alemanes, las relaciones con los colegas de la Universidad de Brasilia, especialmente Marcio Pimentel y su laboratorio de Geocronología, pudimos seguir trabajando. Recuerdo que con nada o casi nada seguimos realizando las tareas. Nuestra casa y la de muchos colegas albergaron profesores y alumnos extranjeros, única manera de poder contar con ellos. Para trasladarnos usábamos los vehículos personales y no pocas veces pusimos plata de nuestro bolsillo para no discontinuar las tareas. Fueron los años del trueque, de la solidaridad, de poner los pocos recursos personales para seguir haciendo cosas…
En abril de 1993 ocurre la gran erupción del volcán Lascar ubicado muy cerca del límite argentinochileno, que afectó todo el Noroeste Argentino, llegando las cenizas hasta Córdoba y Buenos Aires. Estábamos justamente con Raúl Seggiaro, Iván Petrinovic y Raúl Becchio en las II° Jornadas de Volcanología, Medio Ambiente y Defensa Civil en Zapala, Neuquén, e iniciamos presurosos el regreso.
A lo largo de casi todo el país, fuimos anotando y muestreando, llegando al día siguiente al pie del volcán donde tuvimos la experiencia de observar y estudiar los flujos piroclásticos emitidos, aún calientes (Viramonte et al., 1994; Deruelle et al., 1996). Este hecho marcó un periodo eruptivo del Lascar que aún hoy continúa y al que seguimos controlando de cerca, muchas veces en colaboración con los amigos y colegas de la Universidad Católica del Norte, Antofagasta, Chile (Aguilera et al., 2006).
En 1994 mis alumnos de doctorado Raúl Seggiaro e Iván Petrinovic obtenían su título de doctor en geología, con excelentes trabajos sobre generación de calderas de colapso (Seggiaro, 1994; Petrinovic, 1994), que comenzaron a echar luz sobre la génesis del enorme plateau ignimbrítico existente en los Andes Centrales. Iniciado el análisis y estudio de las estructuras volcánicas, en relación con la anómala estructura de la corteza y sus relaciones geodinámicas, colaborando también con las universidades de Jujuy, Cornell y más tarde con la Oregon State University, especialmente en lo referido al proceso de delaminación y generacion de grandes calderas e ignimbritas asociadas (Coira et al., 1993; Kay et al., 1994; de Silva et al., 2006).
En 1994 fui elegido Vicepresidente del Consejo de Investigación de la UNSa (CIUNSa), estando a cargo de la presidencia por más de un año. En esa gestión, puse especial atención a la implementación de las nuevas tecnologías de la comunicación. En septiembre de 1994, al realizarse la FERINOA, desde el CIUNSa se realizó la primera conexión de internet en Salta.
En 1999, conjuntamente con Gustavo González Bonorino y Ricardo Omarini, tuvimos a cargo el relatorio del XIV° Congreso Geológico Argentino, Geología del Noroeste Argentino, que se realizó en Salta (González Bonorino et al., 1999).
En el año 2000, luego de dos años en Alemania con el Prof. Gerhard Franz, mi alumno y colaborador Raúl Becchio defendió con gran éxito su tesis doctoral “Petrología y geoquímica del basamento del borde oriental de la Puna Austral (Becchio, 2000). Este y muchos otros trabajos plantearon con datos duros, la naturaleza y evolución del borde occidental de Gondwana (Lucassen et al., 1999; 2002; 2005; Giesse et al., 2000 a y b).
En el 2002 mi alumno Marcelo Arnosio, finalizó su tesis doctoral sobre el estudio del Complejo Volcánico Chimpa, cercano a San Antonio de los Cobres, en el que se aportó nuevas ideas sobre las relaciones entre mecanismos eruptivos, flujos piroclásticos, brechas de colapso y lavas en un estratovolcán (Arnosio, 2002).
En el año 2004, en una reunión en Barcelona, conocí al Prof. Raymond Cas, célebre por su libro sobre rocas piroclásticas (Cas y Wright, 1987). Se interesó por nuestra actividad y lo invité a participar; llevamos adelante un gran proyecto de investigación en el marco del Arc Discovery Project, “Mecanismos de erupción, emplazamiento y características de los flujos piroclásticos (ignimbritas) de volúmenes extremadamente grandes”, para estudiar especialmente la gran caldera del Galán, sus mecanismos eruptivos y productos. En ella participaron también Guido Giordano (Universita Roma Tre), Shanaka de Silva (Oregon State University) y Khaterine Cashmann en el marco del cual varios alumnos realizaron sus tesis doctorales (Cas et al., 2012; Lesti et al., 2012; Folkes et al., 2012).
En 2004 comenzamos a estudiar el complejo volcánico Cerro Blanco. Orientamos nuestros trabajos con un criterio de estudios multidisciplinarios integrados (volcanológicos, petrológicos, geoquímicos, geotérmicos, geodésicos, estratigráficos, etc.). Numerosas tesis de nuestro creciente número de becarios, fueron realizadas en ese ámbito (Walter Báez, 2014; Agostina Chiodi, 2015; Emilce Bustos 2015; Néstor Suzaño 2015; Francisco López, 2016).
Por otro lado, las erupciones volcánicas producidas en los Andes que afectaron especialmente la Patagonia Argentina, tales como Chaitén, (2008), Cordón Caullé, (2011-12), Calbuco (2015), motivaron la colaboración con grupos de investigación de distintas disciplinas: Graciela Salmuni de CONAE, Estela Collini (SHN-SM –VAAC, Buenos Aires), Arnau Folch (Centro de Supercomputación de Barcelona), con quienes compartimos becarios y doctorandos: Soledad Osores (meteoróloga), Florencia Reckziegel (matemática), Leonardo Mingari (físico), Blanca Alfaro (geóloga).
Sus trabajos están dirigidos al pronóstico de dispersión de columnas eruptivas, concentración de cenizas en la atmósfera, espesores de ceniza en tierra, removilización de cenizas, producción de lahares y flujos de barro, que brindan nuevas herramientas para la mitigación del riesgo volcánico y de deslizamientos de tierra (Osores et al., 2013; Collini et al., 2013; Folch et al, 2008). La prospección geotérmica últimamente ha tenido un especial lugar en nuestras investigaciones, especialmente en colaboración con Guido Giordano y su grupo de trabajo de la Universita de Roma Tre, Rolf Brache Universidad de Bochum y Alfonso Barrios de la Cia. Schlumberger. En ese marco, Ruben Filipovich y Florencia Ahumada están realizando sus trabajos de doctorado.
CAPACITAR del NOA
En el 2008, el gobernador de la provincia me convocó para ocupar la presidencia de la Fundación Capacitar del NOA, una organización público-privada con participación mayoritaria de la provincia, cargo que ocupé hasta 2012. La Secretaría de Ciencia y Técnica había sido eliminada por la administración anterior y esta fundación estaba destinada a cumplir esa función, incluyendo la representación de la provincia en el COFECyT.
Con la integración efectiva de las cámaras de la producción, los colegios profesionales y las universidades del medio se logró un entusiasta espacio de trabajo desde el cual se promovió proyectos de investigación dirigidos a la solución de problemas reales de la provincia. Se otorgaron becas y ayudas para finalizar su carrera a alumnos universitarios avanzados, carenciados económicamente. Asimismo, se apoyó la realización de posgrados y la publicación de trabajos de autores salteños.
Por otro lado, se gestionaron y apoyaron grandes proyectos científicos astronómicos, desterrando el mito de que, en el hemisferio sur, sólo en Chile existían sitios astronómicos de primer nivel. Junto a Diego García Lamba y Pablo Recabarren del Observatorio Astronómico de Córdoba se implementó la instalación de un observatorio óptico en el cerro Macón, cercano a Tolar Grande (Proyecto ABRAS).
El ambicioso proyecto binacional argentino-brasilero LLAMA (Large Latin American Milimiter Array), de montar un gran radiotelescopio en el Alto de Chorrillos cercano a San Antonio de los Cobres, a 4800 snm, se está llevando adelante exitosamente, por iniciativa del Instituto Argentino de Radioastronomía-CONICET y la Universidad de Sao Paulo, con el decidido apoyo financiero del MINCyT, la FAPESP (Brasil) y la Provincia de Salta. Junto a los Drs. Marcelo Arnal, Ricardo Morras y el Ing. Juan José Larrarte colaboramos para desarrollar este proyecto. Hoy continúo formando parte del mismo y dedico mi tiempo para su definitiva concreción.
INCORPORACIÓN AL INENCO. LA UNIDAD DE RECURSOS GEOLÓGICOS Y GEOTÉRMICOS
En el 2007 la ciencia en la Argentina había dado un salto cualicuantitativo con la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y la puesta en marcha de una clara política tendiente a acortar la brecha tecnológica que nos separa de los países centrales. Entusiasmados con ella, adherimos efusivamente y, siguiendo los nuevos lineamientos del CONICET, el grupo de trabajo del Instituto Geonorte, se incorporó en 2009 como Unidad de Recursos Geológicos y Geotérmicos al Instituto de Investigaciones en Energía no Convencional (INENCO), Unidad Ejecutora de doble dependencia CONICETUNSa.
Comencé mi actividad dirigiendo a Silvina Belmonte Ing. en recursos Naturales. Las líneas de trabajo están orientadas principalmente a la volcanología básica y aplicada, a los estudios del basamento, la evolución del margen occidental de Gondwana, la geología regional y las energías renovables especialmente geotérmica. A partir de su creación, con un grupo conformado por Raúl Becchio, Marcelo Arnosio, Carlos Peralta, Lía Orosco, Ricardo Pereyra, Berta González Bonorino y Aldo A. Tapia, a quienes se sumaron Alfonso Sola, Agostina Chiodi, y Walter Báez, la unidad no ha parado de crecer.
Hoy tiene 8 investigadores, 12 becarios y 4 técnicos, que conforman un grupo, con altísima capacidad de trabajo y nivel intelectual. Cada mediodía en que los veo a todos sentados a la mesa, compartiendo el almuerzo, me asegura que esto es verdad. Por ello me siento muy orgulloso y agradecido que hayan confiado en mí y que poco a poco, a veces a regañadientes, vayan tomando “la posta” que garantiza la continuidad del grupo y su trascendencia, lo cual, conociéndolos, desde ya descuento.
CREACIÓN DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE VULCANOLOGÍA (ALVO)
Después de largos años, el 7 de noviembre del 2010, en Manizales, Colombia, durante la conmemoración de los 25 años de la erupción del Nevado de Ruiz, fue creada la Asociación Latinoamericana de Volcanología (ALVO). Fuimos electos como Presidente y Vicepresidente, el Dr. Hugo Delgado Granados (México) y yo, respectivamente. Más tarde ejercí la presidencia de la asociación entre 2012-2014.
REFLEXIONES FINALES, EL FUTURO
Cuando los doctores Miguel A. Blesa y Víctor Ramos me convocaron a escribir estas líneas, mi primer pensamiento fue ¡uff qué pesado! Debo confesar que, a poco de iniciarlo, me ganó el entusiasmo. Lo primero que quiero es agradecerles esta oportunidad de sentarme a recordar y recorrer parte de mi vida. Este hacer memoria me ha obligado a un repaso y una autocrítica, reconociendo primero, las personas, luego, las relaciones humanas, lo bueno, lo malo, los apoyos incondicionales, las traiciones, lo construido, los triunfos, los fracasos, las maneras y los modos, los discípulos, la posibilidad de trascender.
Por otro lado, sentí que era una oportunidad única para transmitir a todos los que han tenido que ver de una u otra manera con mi vida, el reconocimiento a su amistad, la importancia que han tenido para mí y, sobre todo, una vía para pedir disculpas de todo corazón por todo aquello que sin quererlo, o queriendo, los ha molestado u ofendido. En primer lugar, a mi familia sin la cual todo lo aquí reseñado no hubiera sido posible.
Sé que mi carácter, el que he intentado de ir modificando, muchas veces ha sido vehemente, soberbio, avasallador, cosa que seguramente ha herido a muchos. Por ello pido también sinceras disculpas.
También quisiera aprovechar para decir que lo reseñado en estas líneas, lo hice con mucho entusiasmo, con mucha alegría, con mucha fe, con mucha esperanza, con mucha fuerza, pero sobre todo “poniéndole el cuerpo”. Cuando uno pone el cuerpo, no queda lugar para el vacío…Creo que esto último hace la diferencia.
Finalmente, ahora que es otoño… me vienen a la mente las sabias palabras de José María Toro “… quiero en este tiempo sumarme a esa sabiduría, generosidad y belleza de las hojas que se “dejan caer”. Quiero lanzarme a este abismo otoñal que me sumerge en un auténtico espacio de fe, confianza, esplendidez y donación. Sé que cuando soy yo quien se suelta, desde su propia conciencia y libertad, el desprenderse de la rama es mucho menos doloroso y más hermoso…”
BIBLIOGRAFÍA
Aguilera F., Medina E., Viramonte J.G., Guzmán K., Becchio R., Delgado H., Arnosio M. (2006). Recent eruptive activity from Lascar Volcano. X Congreso Geológico Chileno, Actas II, 393-396.Alonso R., Viramonte J.G. y Gutié- rrez, R. (1984). Puna Austral. Bases para el subprovincionalismo geológico de la Puna Argentina. IX Congreso Geológico Argentino. Actas I, 43-63.
Alonso R. y Viramonte J. G. (1985). Provincia Boratífera Centroandina. IV Congreso Geológico Chileno, Actas II, 45-63.
Alonso R. y Viramonte, J. G. (1985). Geyseres boratíferos de la Puna Argentina. IV Congreso Geológico Chileno, Actas II, 23-44.
Alonso R. y Viramonte J.G. (1987). Geología y Metalogenia de la Puna. Estudios Geológicos, 43, 393-407, Madrid.
Araña V. y Ortis Ramis R. (1984). Volcanologia. Ed. Rueda, 510 p. Madrid.
Argañaraz R.A., Viramonte J.G y Salazar L. (1973). Sobre el Hallazgo de Serpentinitas en la Puna Argentina. V Congreso Geológico Argentino. Actas 1, 23-32.
Arnosio M. (2002). Volcanismo, Geoquímica y Petrología del volcán Chimpa (24° LS - 66° LO), provincia de Salta, República Argentina. Tesis Doctoral, Escuela del Doctorado, Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Salta, 126 p., inédita.
Báez W. A. (2014). Estratigrafía volcánica, volcanología física y evolución del Complejo Volcánico Cerro Blanco, Puna Austral. Tesis doctoral, Universidad Nacional de Salta, inédita, 204 pp.
Baldis B., Viramonte J.G. y Salfity J.A. (1976). Geotectónica de la Comarca Comprendida entre el Cratógeno Central y el Borde Austral de la Puna. II Congreso Iberoamericano de Geología Económica, Actas 4, 25-44.
Ballesteros J., Berrocoso M., Catalán M., Cruz F., Estrada R., Luján A., Muñoz J., Sánchez del Toro J., Sastre J.C., Soto R. y Viramonte J.G. (1990). Spanish - Argentinien geodinamic G.P.S. Net Antartic Project. pp 45-46. International Symposium on Andean Geodynamics. Grenoble.
Ballesteros J., Berrocoso M., Catalán M., Cruz F, Estrada R, Fernández López, Luján A, Muñoz J., Sánchez del Toro J, Sastre J.C., Soto V. y Viramonte J.G. (1990). Las campañas geodésicas 1987-88, 1988-1989 en las Shetland del Sur. II Simposio Español de Investigaciones Antárticas, Actas176-179, Gredos.
Becchio R. A. (2000). Petrología y geoquímica del basamento del Borde Oriental de la Puna Austral. Tesis doctoral. Universidad Nacional de Salta. 152 pp. Inédita.
Benioff H. (1954) Orogenesis and deep crustal structure. Aditional evidence from seismology. Geol. Soc. of Am. Bull. 65, 385-400.
Bossi G.E. y Viramonte J.G. (1976). Petrología de los Yacimientos Ferríferos de Zapla y Unchimé. II Cong. Iberoamer. de Geol. Económica. Actas 5, 181-202.
Bustos E. (2015) Estudio estratigrá- fico y morfológico del complejo volcánico La Hoyada, Puna Austral. Reconstrucción de la historia eruptiva. Tesis doctoral, Universidad Nacional de Salta, inédita, 310 pp.
Cas R.A.F. y Wright, J.V. (1987). Volcanic Successions. Modern and Ancient: A Geological Approach to Processes, Products and Successions. Chapman & Hall, 528 pp.
Cas R., Wright H. M. N., Folkes C.B., Lesti C. Porreca M., Giordano G., Viramonte J.G. (2012). The flow dynamics of an extremely large volume pyroclastic flow, the 2.08-Ma Cerro Galán Ignimbrite, NW Argentina, and comparison with other flow types. Spec. Issue. Bulletin of Volcanology 73, 1583–1609.
Chiodi A. L. (2015). Caracterización geoquímica de sistemas geotérmicos en dos ambientes contrastados del noroeste argentino: Puna Austral y Sistema de Santa Bárbara. Tesis doctoral, Universidad Nacional de Salta, inédita, 197 pp.
Cincione E. (1987). Estudio del volcanismo cenozoico del sector occidental del Salar Hombre Muerto, pcias. de Salta y Catamarca. Tesis de Licenciatura UBA –FCEN, inédita.
Coira B., Kay M., Viramonte J.G. (1993). Upper Cenozoic magmatic evolution of the Argentine Puna- A model for changing subduction geometry. International Geology Review 35, 677-720.
Collini E., Osores M.S., Folch A., Viramonte J G., Villarosa G. y Salmuni G. (2013). Volcanic Ash Forecast during the June 2011 Cordon Caulle eruption. Natural Hazards. 66, 389-412.
Déruelle B., Medina E.T., Figueroa O.A., Maragaño M. C. y Viramonte J.G. (1995). The recent eruption of Lascar volcano (Atacama-Chile, April 1993): petrological and volcanological relationships. C.R. Acad.Sci. 321, serie II a, 377-384, Paris.
Destéfanis H., Erdmann E. y Viramonte J.G. (1986). Characterization of expansive volcanic material (perlites) by I.R. Spectroscopy and thermic analysis (TG and DTA) Techniques. Lat. Am. Chem. Eng. Appl. Chem. 17, 301-313.
Discala L. y Viramonte J.G. (1969). Preliminary Report on the 1968 Eruption of the Cerro Negro Volcano, Nicaragua. Smithsonian Institution, Center for Short Lived Phenomena, Special Paper. 1- 12.
Folch A., Jorba O. y Viramonte J.G. (2008). Volcanic Ash Forecast Application to the May 2008 Chaitén Eruption. Natural Hazard and Earth System Sciences 8, 927-940.
Folkes C.B, Wright H.M, Cas R.A.F., de Silva S.L., Lesti C. y Viramonte, J. G. (2012). A re-appraisal of the stratigraphy and volcanology of the Cerro Galán volcanic system, NW Argentina. In Cashman, K. y Cas, R.A.F. (eds.) The Geology of the Cerro Galan Caldera System, Northwestern Argentina. Bulletin of Volcanology 73, 1427–1454.
Fourcade N.H. y Viramonte. J.G. (1972). Present Situation of Volcanic Activity in Deception Island, Antártida, Smithsonian Inst. Center for Short Lived Phenomena 1-7.
Galliski M. A. y Viramonte J.G. (1988). The Cretaceous Paleorift in North-western Argentina: A petrological approach. South America Earth Science Bull. Pergamon Press 4, 329 -342.
Giese P., Asch G., Brasse H., Goetze H., Kind R., Wigger P., Araneda M., Kausel E., Martinez E. y Viramonte J.G. (2000). Structures and Processes in the Central Andes Revealed by Geophysical Investigations. En Miller, H. y Hervé, F. (eds.) Zeitschrift fur Angewandte Geologie SH 1, 303-311, Hannover.
Giese P., Oncken O., Chong Diaz G., Rossling R. y Viramonte J.G. (2000). The Interdisciplinary research project deformation process in the Andes. En Miller, H. y Hervé, F. (eds.) Zeitschrift fur Angewandte Geologie SH 1, 299-303.
González Bonorino G., Omarini R.H. y Viramonte J.G. Editores. (1999). Geologia del Noroeste Argentino. XIV Congreso Geológico Argentino, Relatorio I, 462 y II, 282.
Ibarrola E. y Viramonte J.G. (1969). Sobre el Hallazgo de Sienitas Nefelínicas en Tenerife, Islas Canarias - Estudios Geológicos 23, 215-22.
Igarzábal A. P. y Viramonte J.G. (1973). Geomorfología y Petrología de los Domos al Sur del Bolsón de Pozuelos - Prov. de Jujuy, V Congreso Geológico Argentino, Actas 1, 187-208.
Incer Barquero, J. (1970). Nueva Geografía de Nicaragua- Editorial Recalde. Managua.
Kay, M.S., Coira, B.y Viramonte, J.G. (1994). Young Mafic BackArc Volcanic Rocks as Guides to Lithospheric Delamination Beneath the Argentine Puna Plateau, Central Andes. Jour. Geoph. Research 99, 24323-24339.
Klotz J., Angermann D., Michel G.W., Porth R., Reigber C., Reinking J., Viramonte J. G., Perdomo R., Ríos V.H., Barrientos S.W., Barriga R. y Cifuentes O. (1999). GPS- derived Deformation of the Central Andes Including the Mw 8.0 Antofagasta 1995 Earthquake. PAGEOPH, Pure and Applied Geophysics- Birkhäuser Verlag, 154, 710-730, Base.
Lesti C., Porreca M., Giordano G., Mattei M., Cas R., Wright H., Viramonte J. G. (2012) High temperature emplacement of the Cerro Galán and Toconquis Group ignimbrites (Puna Plateau, NW Argentina) determined by TRM analyses. En Cashman, K. y Cas, R.A.F. (eds) The Geology of the Cerro Galan Caldera System, Northwestern Argentina. Bull. Volcanology 73, 1535–1565.
López, F. J. S. (2016). . Modelo estructural y de colapso termo-tectónico del complejo volcánicocaldérico Cerro Blanco (Puna Austral) en base a la combinación de imágenes satelitales ópticas y radar con datos geológicos y geodésicos. Tesis doctoral, Universidad Nacional de Salta, inédita, 219 pp.
Lucassen F., Lewerenz S., Franz G., Viramonte J.G. y Mezger K. (1999). Metamorphism, isotopic ages and composition of lower crustal granulite xenoliths from the cretaceous Salta rift, Argentina. Contributions to Mineralogy Petrology 134, 325-341.
Lucassen F., Trumbull R., Viramonte J.G. y Wilke H. (2000). The evolution of a Continental Margin from a Geochemical and Petrological point of view. En Miller, H. y Hervé, F. (eds.) Zeitschrift fur Angewandte Geologie SH 1, 317-322.
Lucassen F., Escayola M., Romer R., Viramonte J.G., Koch K. y Franz G. (2002). Isotopic composition of Late Mesozoic basic and ultrabasic rocks from the Andes 23- 32° S). Implications for the Andean mantle. Contrib. Mineral. Petrology 143, 336-349.
Lucassen, F., Franz, G., Viramonte, J.G., Romer, R.L., Dulski, P. y Lang A. (2005). The late Cretaceous lithospheric mantle beneath the Central Andes: Evidence form phase equilibria and composition of mantle xenoliths. Lithos 82, 379-406.
Márquez G. y Viramonte J.G. (1977). Hidrología, Subsede Salta, en Informe Final de Subsede Salta Proyecto de Evaluación Múltiple de los Recursos de la Cuenca del Río Pilcomayo - INCYTH - OEA.
Márquez G. y Viramonte J.G. (1978). Estudio Hidrogelógico de los Paleocauces del Oeste de Formosa- Argentina, Pub. Esp. INCYTH – COFIRENE.
Menard H.W. (1969). The deep ocean floor. Scientific American 221 (3). New York
Moreno C.H., Viramonte J.G. y Arias J. E. (1976). Geología del Área Termal de Rosario de la Frontera y sus Posibilidades Geotérmicas del II Congreso Iberoamericano de Geología Económica, Actas 4, 543-560.
Omarini R.H., Moya C., Viramonte J.G. y Salfity J.A. (1978). Características Químicas y Petrográficas de las Rocas de la Faja Eruptiva de la Puna a los 22° 35’ de Latitud, Reunión Nacional “El Paleozoico en la Argentina” - Tucumán - Acta Geol. Lilloana (Suplemento) 14, 73-75.
Omarini R.H., Cordani U.E., Viramonte J.G., Salfity J.A. y Kawashita K. (1979). Estudio Isotópico Rb/Sr de la Faja Eruptiva de la Puna a los 22° 35’ de latitud Sur, Argentina. II Congreso Geológico Chileno, Actas 1, 257-269.
Osores M.S., Folch A., Collini E., Villarosa G., Durant A., Pujol G. y Viramonte J.G. (2013). Validation of the Fall 3D model for the 2008 Chaiten eruption using field and satellite data. Andean Geology, Revista Geológica de Chile, 40, 20.
Oviedo y Valdez F.G. (1851). Historia general y natural de las Indias, Islas y Tierra Firme del Mar Océano. (Edición de José Amador de los Ríos). Real Academia de la Historia, Madrid. IV, 65-91.
Petrinovic I. (1994) Volcanismo asociado al Lineamiento Continental Calama-Olacapato-El Toro, entre San Antonio de los Cobres y Olacapato, provincia de Salta, Argentina. Tesis Doctoral. Universidad Nacional de Salta, 119 pp., inédita.
Reckziegel F.M. (2017). Desarrollo de un modelo Lagrangiano paralelizado para calcular la dispersión, concentración, en distintos niveles de la atmósfera y deposición final en el suelo de nubes de ceniza volcánica. Tesis doctoral, Universidad Nacional de Córdoba, inédita, 145 pp.
Reyes F.C. Salfity J., Viramonte J.G. y Gutiérrez W. (1976). Consideraciones sobre el Vulcanismo del Subgrupo Pirgua (Cretácico) en el Norte Argentino. VI Congreso Geológico Argentino, Actas 1, 205-223.
Risso C. (1990). El volcanismo del tramo superior de la Quebrada del Río Las Conchas, departamentos La Viña, Guachipas y Cafayate, Pcia. de Salta. Tesis Doctoral, Universidad de Buenos Aires, FCEN, inédita.
Seggiaro R.E. (1994) Petrología, geoquímica y mecanismos eruptivos del Complejo Volcánico Coranzuli, Pcia de Jujuy, Argentina. Tesis doctoral, Universidad Nacional de Salta, 138 pp. inédita.
Sureda R.J. y Viramonte J.G. (1973). El Granito Orbicular del Cerro Reventón, Sierra de los Comechingones, Córdoba. V Congreso Geológico Argentino, Actas 1, 215-240.
Uber S. (1987). Estudio químicopetrográfico de los volcanes del Jote, Dpto. Antofagasta de la Sierra, Pcia. de Catamarca. Tesis de licenciatura, UBA –FCEN, inédita. Viramonte J.G. y Discala L. (1970) Summary of the 1968 Cerro Negro Eruption. Bulletin Volcanologique 34, 347-351.
Viramonte J.G., Ubeda E. y Martínez M. (1971). La erupción 1971 del Cerro Negro, Nicaragua. Smithsonian Institution Center For Short Lived Phenomena, 1-25.
Viramonte, J.G. (1972). Algunos volcanes cuaternarios de la costa Pacífica de Nicaragua: Su composición, estructura, evolución y actividad. Tesis doctoral, Universidad Nacional de Córdoba, 155 pp., inédita.
Viramonte J.G., Bossi G.E. y Fourcade N.R. (1973). Estudio Preliminar de los Sublimados de la Isla Decepción, Antártida Argentina. V Congreso Geológico Argentino, Actas 1, 271-282.
Viramonte J.G., Sureda R.J., Bossi G.E., Fourcade N.H. y Omarini R.H. (1974). Geochemical and Mineralogical Study of the High Temperature Fumaroles from Deception Island, South Shetland, Antarctica: Proceedings of the International Symposium on Volcanology, Santiago de Chile. Bull. Volcanologique Special Issue, IAVCEI Napoli- Italy: 543-561.
Viramonte J.G., Sureda R.J. y Fourcade N.R. (1974). Estado Volcánico de la Isla Decepción, Islas Shetland del Sur, Antártida Argentina. Contribución del Instituto Antártico Argentino 174, 1-15.
Viramonte J.G., Sureda R.J. y Raskovsky M. (1976). Rocas Metamórficas de Alto Grado al Oeste del Salar Centenario, Puna Salteña. VI Congreso Geológico Argentino, Actas.
Viramonte J.G., Galliski M.A., Araña Saavedra V. Aparicio A., García Cacho L. y Martín Escorza C. (1984). El finivulcanismo básico de la Depresión de Arizaro, provincia de Salta, República Argentina. IX Congreso Geológico Argentino, Actas 3, 234-254.
Viramonte, J.G., Omarini, R.H., Araña Saavedra, V., Aparicio, A., García Cacho, L. y Parica, P. (1984). Edad, génesis y mecanismos de erupción de las riolitas granatíferas de San Antonio de los Cobres, provincia de Salta - República Argentina. IX Congreso Geológico Argentino, Actas 2, 492-503.
Viramonte J.G., Destefanis H., Aparicio Yagüe A., Alonso R.N., Marcuzzi, J.J., Cincioni E.L. y Petrinovic I.A. (1988). Caracterización y beneficio de perlitas del Noroeste Argentino. III Congreso de Geología Económica, Actas 2, 547-566.
Viramonte J.G. (1991). Alfred Wegner Conference. Editor. Field Trips Guide Excursions. Universidad Nacional de Salta, Salta.
Viramonte, J.G., Seggiaro, R.E., Becchio, R.A. y Petrinovic, I.A. (1994). Erupción del Volcán Lascar, Chile, Andes Centrales, Abril de 1993. 4ta Reunión Internacional del Volcán de Colima. Colima México, Actas I, 149-151.
Viramonte J.G., Kay S.M., Becchio R., Escayola M. y Novitski I. (1999). Cretaceous Rift Related magmatism in Central-western South America. Journal South American Earth Sciences 12, 109-121.
Viramonte J.G. y Incer Barquero J. (2008). Masaya the “Mouth of hell”, Nicaragua: Volcanological interpretation of miths leyends and anedocthes. Journal of Volcanology and Geothermal Research 176, 419-426.