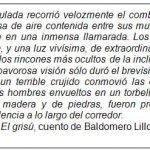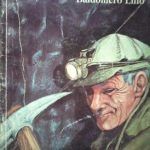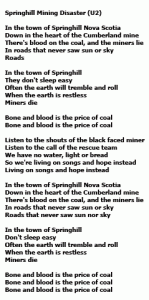Contenidos
Ir al artículo
Ir al artículo
Ir al artículo
Ir al artículo
ACCIDENTES AMBIENTALES EN MINERÍA
Miguel Ángel Blesa
Gerencia de Química, Comisión Nacional de Energía Atómica
Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental, Universidad Nacional de San Martín
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
Introducción
Como toda actividad humana, la minería tiene su bagaje histórico de accidentes, incidentes y desastres. Para la visión de la historia “oficial” de la civilización occidental, los antecedentes más negros son, precisamente, los de la minería del carbón.
El carbón se comenzó a explotar mucho antes que la seguridad industrial fuera práctica común, y las condiciones de explotación fueron a menudo muy peligrosas. Es más, el US Bureau of Mines (USBM) fue creado en 1910 precisamente para enfrentar el tema de los accidentes en la minería del carbón en EE. UU. Las víctimas fatales en minería disminuyeron en ese país, desde la creación del USBM hasta su disolución, en 1995, en 97%. Pero aun así, al día de hoy, el US Department of Labor registra oficialmente 971 muertes vinculadas con la actividad minera en los Estados Unidos, en el período que va de 1996 a 2010. De ese número, 451 corresponden a la minería del carbón.[1]
Conviene distinguir entre accidentes industriales, que afectan a los trabajadores exclusivamente, y los accidentes ambientales, que pueden generar impactos importantes sobre la población en general. La distinción no es tajante. Por ejemplo, el accidente industrial de 1958 en Springhill, Canadá, que produjo la muerte de 74 operarios, tuvo como consecuencia el cierre de la mina, y ello lo transformó en un acontecimiento con fuerte impacto ambiental sobre la población. Este accidente se describe más abajo.
Se discutirá a continuación en primer lugar los accidentes industriales en la minería del carbón. En segundo lugar discutiremos el tema más relevante para la preocupación actual, los accidentes ambientales vinculados con la minería metalífera, en especial la explotación a cielo abierto. El caso de los derrames de petróleo se analizará en otro artículo, a incorporar más adelante.
La negra historia del carbón
La causa más frecuente de los accidentes en la minería del carbón es la explosión del gas grisú (cuyo componente principal es el metano), que se acumulaba en las galerías cada vez más profundas de las minas. El metano es un gas inflamable, que se libera naturalmente de las formaciones geológicas que contienen carbón. Mientras el carbón esté en su yacencia natural, sin modificaciones por la actividad humana, emite ese gas metano pero a una tasa que normalmente se encuentra equilibrada con el entorno, ya que la roca de caja (o roca en que se “aloja” el estrato de carbón) actúa naturalmente como un sello. Al romper esa roca que lo contiene para poder extraer el carbón, y dejar expuesto un volumen mucho mayor, la liberación de gas metano se intensifica, y si no se planifica cuidadosamente el diseño de ventilación en la mina, ocurren accidentes por acumulación anómala de gases y consecuentes explosiones. Si el gas se dispersa rápidamente en el aire, no hay grandes problemas; esto ocurre por ejemplo, en la digestión de los rumiantes, y en los arrozales (el metano es también el componente principal del gas de los pantanos). Pueden originarse problemas cuando su liberación se ve dificultada, y se acumula, tal como puede ocurrir en rellenos sanitarios, o en minas profundas. Las mezclas con aire son explosivas cuando la concentración de metano se encuentra entre 5 y 15%, aproximadamente (límites de explosión). Una chispa, una onda de choque o cualquier fuente de temperatura elevada puede en esas condiciones generar una tragedia, y por eso la seguridad de operación de minas de carbón requiere, entre otras medidas, un venteo del metano que se puede liberar.[2]Cuando un sector de una mina deja de ser operado, los elevados costos de venteo hacen que sea más conveniente sellar el sector, para no permitir la emisión de metano. Las fallas en este sellado pueden ser responsables de tragedias. Cuando el gas contiene más de 15% de metano, se puede encender y arde, pero no explota. Las mezclas que contienen por debajo de 5% de metano, no pueden entrar en combustión. El lector interesado en el tema del mecanismo de la oxidación del metano puede consultar la referencia 3.[3]
También el polvo de carbón suspendido en el aire puede explotar; en este caso los límites de explosión son menos precisos, pero el fenómeno ha sido responsable, ya sea por sí mismo, o en combinación con la explosión de metano, de algunas de las más importantes tragedias, como la de Senghenydd o la de Courrières (ver más abajo).
Otra causa importante de accidentes en la minería subterránea de carbón es la inducción de fallas en las estructuras de la roca, que pueden devenir en pequeños movimientos sísmicos, con consecuentes derrumbes.
La era de la revolución (industrial) fue acompañada por una intensa explotación de las minas de carbón. Las condiciones laborales en la época eran decididamente malas, y los accidentes fueron frecuentes en las explotaciones en galerías. De los numerosos accidentes en Gales, Inglaterra y Escocia, el más severo tuvo lugar en Senghenydd (Gales) en 1913, con más de 400 víctimas fatales. Unos años antes, en 1909, tuvo lugar un accidente muy grave en Francia, en Courrières, en el que murieron más de 1000 personas.
Canadá, con su clima relativamente riguroso, también explotó sus minas de carbón en forma intensa, y registra también accidentes importantes. Los más severos tuvieron lugar en Springhill, Nueva Escocia. En 1891, un gran incendio del polvo de carbón en las galerías causó la muerte de más de 100 mineros. En 1956, una gran explosión ocurrió a cerca de 2.000 m de profundidad, cuando saltó una chispa y encontró polvo de carbón en contacto con aire. El accidente más severo ocurrió dos años más tarde, en 1958, un movimiento (bump) similar a un pequeño sismo, causado probablemente por el retiro de carbón de sus estratos geológicos a más de 4.000 m de profundidad. Murieron alrededor de 75 mineros, y la difusión mediática causó el cierre de la mina. La banda de rock U2 (Bono) cantaba el Springhill Mining Disaster (ver Figura 2)
Otro accidente muy famoso en Canadá ocurrió en 1873, en la mina de Drummond, con una serie de explosiones e incendios (ver Figura 2).
Como ya se mencionó, los EE. UU. no están libres de estas tragedias. La más reciente fue la de la mina de Sago, en West Virginia, en 2006. Doce mineros murieron en una explosión que pudo ser provocada por un rayo que causó la ignición de grisú.[5]
En la actualidad, el grueso de los accidentes mineros de carbón se registra en la China, que produce aproximadamente 2.800 millones de toneladas métricas de carbón por año, y con ellas genera cerca de las dos terceras partes de su electricidad. China consume cerca de 1.000 veces más carbón que la Argentina.[6]
El más reciente de los accidentes informados en China ocurrió en Heilongjiang, sólo unos meses antes de escribir estas líneas, el 22 de noviembre de 2009, y causó 104 muertes. Es sólo el último eslabón de una serie de accidentes del siglo XXI.
El más grave de todos los accidentes de la minería del carbón también ocurrió en China, en abril de 1942, en la mina de Benxihu; murieron en esa ocasión más de 1500 operarios.
En lo que va de 2010 (esto se escribe en Febrero), ya se reportó un accidente en Turquía, el 23 de febrero, cerca de la ciudad de Dursunbey, que produjo 17 muertos. La causa fue también una explosión de metano.[7]
La minería de carbón en Argentina es muy limitada, y se concentra esencialmente en la mina de Río Turbio. En ella se explotan, en más de 80 kilómetros de galerías, cinco mantos de carbón. Las tareas de exploración comenzaron en 1941, y alrededor de ella se creó en 1958 la empresa Yacimientos Carboníferos Fiscales; las tareas de explotación previa estuvieron a cargo de la Dirección Nacional de Energía. Las reservas estimadas hacia fines del siglo XX eran de unas 700 millones de toneladas.
No por lo limitada, la actividad minera de carbón en Argentina está libre de accidentes. En junio de 2004 se registró una explosión por grisú, que causo alrededor de 12 muertes. Un rastreo hasta 2006 indica que la causa judicial consiguiente no aportó mayores precisiones sobre el accidente. Es interesante contrastar esta actitud posterior al accidente de Río Turbio con la que siguió al accidente de Sago, en EE. UU. En la referencia 4 puede consultarse la magnitud de los trabajos técnicos encarados para elucidar las causas de este último accidente. Sin embargo, en Río Turbio en 2010 la conflictividad social pasa no tanto por la posibilidad de accidentes, sino más bien por la viabilidad misma de la actividad, tal como lo muestra un comunicado de la Asociación de Trabajadores del Estado de febrero de 2010.[8] Ya en junio de 1994 el gobierno nacional adjudicó la concesión integral de la mina a Yacimientos Carboníferos Río Turbio Sociedad Anónima, concesión que fue rescindida en 2002. El decreto nacional preanunciaba el cierre de la mina, pero la movilización de la población llevó a la derogación casi inmediata del decreto. Para los pobladores de la región no hay peor tragedia ambiental que el cierre de la fuente de trabajo.
Los registros de víctimas fatales de estos accidentes no incluyen las causadas por la antracosis, o su etapa más avanzada, la neumoconiosis por carbón (en inglés, CWP, coal worker pneumoconiosis), el deterioro pulmonar de los mineros causada por la inhalación de polvo de carbón. La Figura 3 muestra el número de muertes (eje izquierdo) y el número de muertes por 1.000.000 de habitantes (eje derecho), en EE. UU., entre los años 1968 y 2005. La barra inferior muestra las muertes causadas por neumoconiosis, la barra superior muertes en las cuales la neumoconiosis contribuyó, y los trazos son cálculos de números totales.[9]

Figura 3. Número de muerte por año (eje vertical izquierdo) y número de muertes por cada millón de habitantes (eje vertical derecho) entre los años 1968 y 2005 en los EE. UU.http://www.../WorldReportData/
Accidentes ambientales en minería metalífera
Drenaje ácido
Muchas mineralizaciones que ofrecen posibilidades para la extracción rentable de metales han experimentado durante su formación una intensa transformación por acción de gases ácidos emitidos por emanaciones volcánicas. Se forman así los sulfuros metálicos, como pirita (FeS2), calcopirita (CuFeS2) y enargita (Cu3AsS4). La ecuación (1) muestra la reacción que tiene lugar cuando el sulfuro de hidrógeno gaseoso se pone en contacto con una solución que contiene sales de hierro (ferroso).
Fe2+(ac) + H2S(ac) ® FeS(s) + 2 H+ (1)
Si estos sulfuros se ponen en contacto con aguas aireadas, se oxidan:
FeS2 + 4 O2 ® Fe2+ + 2 SO42- + 2 H+ (2)Se generan así aguas fuertemente ácidas. Estas aguas pueden originarse sin intervención del hombre, como en el caso del río Agrio de la provincia de Neuquén, descrito en Cuadro más abajo. Sin embargo, el drenaje ácido constituye también un serio problema con los efluentes de la explotación metalífera, ya que muchas veces los yacimientos contienen sulfuros, y la exposición al agua y al aire genera efluentes fuertemente ácidos. No es sólo la acidez el problema: ella conlleva una alta solubilidad de los minerales metalíferos, y en consecuencia las aguas tienen altos contenidos de metales disueltos.
El río Agrio
En la Provincia de Neuquén (Argentina) se encuentra el volcán Copahue (en idioma Mapuche,lugar de azufre). La villa de Copahue (2.000 msnm) presenta un paisaje rocoso y totalmente carente de vegetación. Una laguna de unas 3 hectáreas, alimentada por agua de deshielo y lluvias, tapona el cráter del volcán y recibe los gases emanados por la chimenea del volcán. Estos gases calientan el agua a altas temperaturas y proveen ácidos (sulfhídrico, clorhídrico) y minerales de magnesio, azufre, calcio, amonio, etc.
En el cráter tiene su nacimiento el río Agrio que recorre unos 14 km para desembocar en el Lago Caviahue (en idioma Mapuche, lugar de reunión). Las aguas que alimentan el río Agrio Superior son extremadamente ácidas, de pH cercano a 0, y contienen altas cantidades de sulfuros metálicos que se depositan como sedimentos en la parte alta del curso del río. La precipitación de los sulfuros y su redisolución por oxidación a sulfatos contribuyen a la acidez.
Si bien se han escrito las ecuaciones de precipitación de sulfuro ferroso y de disolución de la pirita, el agua contiene también cantidades importantes de cloruros, y diversos metales: además de hierro, calcio, magnesio, sodio, potasio. La fuente de origen del Río Agrio es comparable a una solución 1,5 M de ácido sulfúrico. En ese medio ácido, también se disuelven los aluminosilicatos, y por ende las concentraciones de aluminio son altas.
Cuando hay sulfuros en equilibrio con las aguas, las condiciones son muy reductoras. Si además el pH es muy bajo, la solubilidad de los minerales es elevada, y la actividad biológica es muy escasa.
En su descenso, el río Agrio recibe aporte de afluentes menos ácidos, y también agua de lluvia, con lo que el pH va aumentando, y muchos metales van sedimentando. Por ejemplo, el Fe puede sedimentar por precipitación oxidativa (ver Capítulo 16). Al llegar al lago Caviahue, el pH del agua es 2. El Parque Provincial Copahue tiene atractivos turísticos por el contraste Copahue – Caviahue.
Tomado de M.A. Blesa, M.C. Apella y M. Dos Santos Afonso, Agua y Ambiente: Un Enfoque desde la Química, EUDEBA, en prensa (2010).
Derrame de cianuro
El uso de cianuro para el procesamiento de minerales de oro genera mucha preocupación en la población por la alta toxicidad aguda de esa sustancia. Las aguas naturales contienen cianuro en pequeñas cantidades, habitualmente por debajo de 100 mg/L. El límite establecido para aguas de consumo humano es de 200 mg/L. La dosis letal por ingestión oral se estima entre 50 y 200 mg, dependiendo del peso y otros factores. Si se acidifican aguas cianuradas, se forma cianuro de hidrógeno, que es un gas poco soluble. En la atmósfera, la dosis letal 50 (LC50) se estima en 100-300 partes por millón.
Es de notar que la extracción de metales por cianuración vino a reemplazar otro proceso mucho más contaminante, la extracción por amalgamación con mercurio. Al poner en contacto al mineral con mercurio líquido, éste extrae el oro, amalgamándolo. Sin embargo, el mercurio es muy tóxico y, a diferencia del cianuro, no se destruye en el ambiente.
El proceso de beneficio de los minerales de oro reconoce que este elemento noble se encuentra en la naturaleza en estado elemental, como Au0, por la gran dificultad para oxidarlo. La minería en pequeña escala del oro llevada a cabo durante siglos consistía en la simple recolección de pepitas de este elemento, por ejemplo en cursos de agua. En este tipo de extracción, de depósitos denominados placeres, el oro se encuentra libre porque gracias a la erosión y meteorización fue liberado de la roca que lo contenía (normalmente rica en cuarzo) y puesto a disposición de los agentes de transporte (agua principalmente), que debido a su medio a alto peso específico, luego es fácilmente concentrado en lechos de ríos o zonas de costa. El desarrollo del proceso del cianuro permitió comenzar a extraer el oro de minerales de baja ley, es decir, en situaciones en que el oro se encuentra en cantidades ínfimas (pocos gramos por cada tonelada de roca), con tamaños de grano normalmente submicroscópico, y en asociaciones complejas, intercrecido con otros metales, que requieren de la acción de agentes químicos para lograr su separación.
Cuando el mineral finamente molido se pone en contacto con aire en presencia de cianuro en las pilas de lixiviación, las propiedades complejantes de este anión facilitan la oxidación del oro elemental, tal como lo describe la ecuación (3):
4 Au0 + 8 CN- + O2 + 2 H2O ® 4 Au(CN)2- + 4 OH- (3)
Se disuelve así el oro en el agua de proceso. Este proceso debe llevarse a cabo en medio alcalino, para evitar la formación de cianuro de hidrógeno (HCN), que se volatiliza. También se deben eliminar previamente otros metales presentes en mayores cantidades que el oro (por ejemplo hierro), para evitar un consumo desmedido de cianuro, capaz de complejar a muchos metales.
Las aguas con el oro son concentradas (existen algunas alternativas para lograr esta concentración), y el oro es finalmente recuperado, ya sea por tratamiento con zinc elemental, o por extracción electroquímica. Las ecuaciones químicas correspondientes son:
2 Au(CN)2- + Zn0 ® Zn(CN)42- + Au0 (4)
Au(CN)2- + e- ® Au0 + 2 CN- (depósito catódico) (5)
La pasta (slurry) de mineral y líquidos residuales es enviada a un dique de cola, y el cianuro normalmente es reciclado para su nuevo uso. Recientemente (en 1984) la International Nickel Corporation patentó un método para destruir el cianuro antes de enviar los líquidos residuales al dique de cola donde se almacena.[10] El proceso usa dióxido de azufre (o sulfito ácido de sodio) y aire para transformar el cianuro en cianato, mucho menos tóxico:
CN- + SO2 + O2 + 2 OH- ® CNO- + SO42- + 2 H2O (6)
El cianato en los diques de cola se va hidrolizando, con generación de amoníaco:
CNO- + 2 H2O ® CO2 + NH4+ + 2 OH- (7)
De cualquier manera, los niveles de amoníaco y metales en los diques de cola son elevados, y las aguas no pueden descargarse sin tratamiento previo.
Dentro de lo que conocemos, no se han informado muertes de personas por accidentes vinculados con el uso de cianuro en minería. Sin embargo, se han registrado algunos accidentes vinculados con esta sustancia, que han ocasionado muerte de peces y otros seres vivos. El accidente más severo tuvo lugar en Baia Mare, Rumania, en enero de 2000. Comenzaba el siglo XXI cuando se rompió un dique cerca de la ciudad de Baia Mare, en Rumania, y se descargaron al río Sasar más de 100.000 m3 de aguas que contenían cianuro y metales pesados La pluma de aguas contaminadas se fue desplazando a lo largo de los ríos Lapus, Somes y Tisza, para ingresar en el Danubio y finalmente alcanzar el mar Negro. La contaminación mató muchos peces (en concentraciones de 20 a 76 mg/L, el cianuro es mortal para una gran cantidad de especies acuáticas) y produjo costos ambientales difíciles de evaluar. Las concentraciones de cianuro medidas durante el derrame, en las proximidades del mismo, llegaron a 19 mg/L, y las mediciones en el delta del Danubio, un mes después, arrojaron el valor de 58 mg/L.[11]
La historia de la mina de oro de Summitville, en el estado de Colorado, en EE. UU. es un buen ejemplo de los riesgos ambientales de la explotación minera, y de un enfoque serio para analizar la realidad del problema y las medidas a adoptar. Esta vieja mina de oro volvió a ser explotada a partir de 1984, operando a cielo abierto y extrayendo el oro con el proceso de cianuro, en una pila de lixiviación. Ante la quiebra de la compañía, en 1992 quedaron como pasivo ambiental cerca de 800.000 m3 de solución cianurada en la pila de lixiviación, y material expuesto que producía un drenaje ácido importante. La evaluación hecha por el US Geological Survey (USGS) demostró que no hubo problemas mayores con el cianuro de la pila de lixiviación. Los problemas más importantes estaban vinculados con el drenaje ácido, que liberó a los ríos de la región importantes cantidades de hierro, aluminio y cobre. La misma acidez de esta aguas proveyó la vía de destrucción del cianuro que podía liberarse, por evaporación de HCN, y su posterior destrucción fotoquímica. También quedó claro que la propia geología del terreno producía aguas ácidas aun sin intervención humana. El costo de las operaciones de remediación se ha estimado en más de 100 millones de dólares estadounidenses.[12]
Accidentes en diques de cola
El procesamiento del mineral para extraer sus componentes valiosos genera cantidades muy grandes de material de desecho (tailings, en inglés). Si tenemos en cuenta que los tenores de metal útil en el mineral en el mejor de los casos llega a ser a lo sumo un 1 a 2 por ciento de la roca, queda claro que prácticamente toda la roca extraída se transforma en desecho. La separación del material estéril genera grandes cantidades de roca que después deben ser consolidadas. Pero, además, el procesamiento del material que contiene el metal de interés se hace sistemáticamente por molienda de la roca, triturándola y llevándola a tamaños muy pequeños, que van desde el tamaño de un grano de arena hasta partículas micrométricas. Este material normalmente es procesado con agua y reactivos químicos, y los lodos con el agua y los reactivos químicos a desechar se envían a un dique de cola. Muchas veces el agua es reutilizada.
Los problemas ambientales principales de los diques de cola tienen que ver, por un lado, con la posibilidad de que las aguas infiltren o descarguen ácidos y metales pesados a los acuíferos subterráneos o superficiales, y por otro, en una falla catastrófica de la contención, con la consiguiente descarga descontrolada de lodos tóxicos. En esta reseña presentaremos cuatro ejemplos de fallas catastróficas: Aznalcóllar en España, Porcos en Bolivia, Ok Tedi en Papua Nueva Guinea y Marinduque, en Filipinas.
La ruptura del dique de Aznalcóllar
El yacimiento de Aznalcóllar se encuentra a unos 30 km al oeste de Sevilla, Andalucía, España. Los minerales son esencialmente sulfuros: 83% de pirita (FeS2), y cantidades menores de esfalerita ((Fe,Zn)S), galena (PbS), calcopirita (CuFeS2) y arsenopirita (FeAsS).[13] Como ya se dijo, la exposición de los sulfuros a aguas aireadas produce aguas muy ácidas, capaces de disolver óxidos y sales metálicas hasta concentraciones elevadas.
El 25 de Abril de 1998 se produjo la rotura de la presa de contención del dique de cola. Se vertieron alrededor de 3,6 Hm3 de agua contaminada y 0,9 Hm3 de lodos sobre las riberas de los ríos Agrio[14] y Guadiamar a lo largo de 40 Km para los lodos y 10 Km más para las aguas, con una anchura media de unos 400 metros. Los lodos no llegaron al Parque Nacional del Coto de Doñana, pero las aguas invadieron la región externa del mismo, alcanzaron el río Guadalquivir, y llegaron, ya poco contaminadas, al Océano Atlántico.[15] La Figura 4, tomada de la referencia 13, muestra el mapa de la región, los puntos de muestreo de aguas, y los valores registrados de pH, conductividad y potencial redox. Los valores graficados corresponden a mediciones 10 días después del accidente, en los puntos de muestreo Mina (M), Soberbina (S), Doblas (D), Pilas-Aznalcazar (PA), Quema (Q), Puente de Don Simón (PDS), Pescante (P) y Los Pobres (LP) (no se muestran todos los puntos).


Figura 4. Mapa de la región afectada por el derrame de Aznalcóllar, y valores de pH, conductividad eléctrica y potencial redox a lo largo del área afectada. Tomada de la referencia 13.
Las mediciones en los suelos contaminados determinaron niveles importantes de As, Zn, y, en menor medida, Pb, Cu, Cd y Tl, productos de contaminación primaria (contaminación directa). También se volcaron a los suelos cantidades grandes de sulfuros, que inicialmente no se movilizaron, y no contaminaron los mismos en profundidad. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, la exposición al aire va transformando los sulfuros en sulfatos, se va acidificando el agua, y se disuelven cantidades adicionales de metales. La Figura 5 muestra los niveles medidos en suelos, en función del tiempo.

Figura 5. Niveles de metales en los suelos, para tres campañas de medición. Tomada de la referencia 13.
Las pérdidas agrícolas fueron evaluadas en unos 10 millones de euros.
En 2001, el Grupo de Expertos reunido por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España (CSIC) para asesorar en el tema concluyó que:[16]
Los estudios realizados hasta la fecha muestran que las sucesivas labores de limpieza han mejorado notablemente la situación de la zona afectada. Esta situación deberá mejorar ostensiblemente una vez hayan finalizado las labores de neutralización e inmovilización de diferentes contaminantes en los suelos. No obstante, queda una contaminación remanente que sigue presente en diversas comunidades de organismos, especialmente de aquellas que habitan la zona afectada. Aquellas comunidades, como las aves, con una distribución menos solapada con el área contaminada, presentan una clara mejoría respecto a años anteriores.
La ruptura del dique de Porco
[17]El 29 de agosto de 1996, en la localidad de Porco (Potosí, Bolivia), se rompió el dique de colas de la mina de la Compañía Minera del Sur (COMSUR) y entre doscientas y cuatrocientas mil toneladas de lodos ingresaron al río Agua de Castilla, afluente del internacional río Pilcomayo. Este último, históricamente el límite entre Argentina y Paraguay, divaga hacia el sur y rara vez posee caudal suficiente para alcanzar su desembocadura natural en el río Paraguay. Hasta la frontera entre Bolivia y Argentina el cauce es de gran pendiente, típico de la alta montaña, y sus aguas arrastran en época de lluvias grandes cantidades de sedimentos originados en las altas cumbres. En la región argentino-paraguaya, en cambio, la pendiente disminuye abruptamente, lo que ocasiona el depósito de dichos sedimentos. En época de bajas precipitaciones, dichos sedimentos se cubren de vegetación autóctona que constituyen barreras para las aguas en la nueva crecida, dando origen al divague hacia el Sur. La reparación del dique, la limpieza del lecho y la construcción de barreras de contención para frenar el derrame no pudieron evitar que la contaminación se propagara en la cuenca hidrológica y afectara, no sólo a Bolivia, sino también a Argentina y Paraguay. Se incorporaron a las aguas cianuros, As, Pb, Ni y Cd con impacto ambiental inmediato en la zona de alta montaña (Potosí, Bolivia): Alta mortandad de peces y el fallecimiento de tres moradores indígenas de la región de San Lorencito por presunta ingestión de peces (sábalos) contaminados.
La información oficial fue tardía: la compañía minera y el gobierno de Bolivia aceptaron oficialmente lo sucedido meses más tarde. Como acciones correctivas, se construyó un dique provisorio para recibir las descargas de las minas de la región (Dique Laguna Pampa), que operó entre 2004 y 2006. A partir de esa fecha entró en funcionamiento el dique San Antonio. Las actividades de planificación están centralizadas por la Comisión Trinacional para el Desarrollo de la Cuenca del Río Pilcomayo (Argentina, Bolivia y Paraguay), que en 2008 dio a publicidad el Plan Maestro de la Cuenca del Río Pilcomayo.[18] Dicho Plan contempla por supuesto no sólo las consecuencias del accidente descrito, sino también la gestión del pasivo ambiental debido a siglos de minería sin recaudos ambientales.
Es interesante comparar la trabajosa respuesta en este caso con la respuesta inmediata en Aznalcóllar; ello pone en evidencia la falta de recursos y estructuras ágiles y ejecutivas para enfrentar problemas multinacionales.
El caso de la mina de Ok Tedi, Papúa Nueva Guinea
En 1984 comenzó a operar la mina un consorcio con participación estatal, integrado también por Broken Hill Proprietary (BHP), la compañía minera más grande de Australia, y otros socios. La mina pronto se transformó en una de las mayores proveedoras de cobre del mundo. El proyecto original contemplaba la construcción de un dique de cola para proteger el río Fly. Ese dique nunca se construyó y se dio permiso provisorio de volcado en el río Ok Tedi. Se calcula que se volcaron 80 millones de toneladas de lodo residual por año, lo que dañó toda la vida silvestre, las características del río por colmatación, y la contaminación de los suelos inundables.
El caso ilustra bien la dificultad de control cuando hay una notable asimetría de las posibilidades del controlador y del controlado. Sin embargo, la acción comunitaria, que llegó al Tribunal de La Haya, generó condiciones para comenzar a implementar un mejor control. BHP, ahora BHP-Billiton, se retiró de la explotación de la mina; la fuerte contribución de la minería a la economía del país hace pensar que su cierre constituiría un serio problema adicional, más que una solución.

Figura 6. (a) Imagen de la mina a cielo abierto de Ok Tedi, y (b) la confluencia de los ríos Ok Tedi y Ok Mani, que muestra la alta cantidad de sedimentos arrastrados desde la mina (foto de Teddy Kisch, research.berkeley.edu/stronach/resources/pics)

El caso de Marinduque, Filipinas
La compañía Marcopper explotó el yacimiento de Monte Tapian de la isla de Marinduque, una de las del grupo Luzon de Filipinas, desde 1969 hasta 1990. A partir de esa fecha, se comenzó a usar la vieja fosa minera como dique de almacenamiento de las colas del nuevo emprendimiento de San Antonio, vecino a la mina anterior. Las precauciones para garantizar el sellado de la fosa fracasaron, y el 24 de marzo de 1996 se descargaron a través de un túnel de drenaje preexistente 1,6 millones de metros cúbicos de lodos residuales en los ríos Boac y Makulapnit. La descarga generó aludes de lodo que aislaron, y en algún caso cubrieron con lodo, pequeñas poblaciones a las márgenes del río Boac. Un informe del International Development Research Center (IDRC) de Canadá estimó las pérdidas en 7 millones de dólares estadounidenses.[19]
Conclusiones
No es pretensión de esta reseña realizar evaluaciones sobre costos y beneficios de la explotación minera. Estas evaluaciones deben obtenerse por un proceso interactivo, que conduzca o no al otorgamiento, en primer lugar, de la Declaración de Impacto Ambiental, lo cual garantizaría que existen los recaudos necesarios para reducir, minimizar, y /o mitigar los impactos ambientales y socio-económicos previstos, y que éstos son aceptables y manejables. En segundo lugar, pero no menos importante, el proceso interactivo con la comunidad es imprescindible porque un proyecto viable debe contar con la licencia social de las comunidades localizadas en el área de influencia directa, y en algunos casos, indirecta, del proyecto en cuestión. Nosotros quisimos describir simplemente algunos de los casos más significativos de grandes accidentes ambientales en minería, con la esperanza que la magnitud de los mismos pueda ponerse en su justo nivel, sin ocultamientos pero también sin tremendismos, y pueda servir para arribar a herramientas que permitan desarrollar actividades productivas, en este caso minería, en un contexto de cuidado del ambiente y de evaluación rigurosa de los riesgos implícitos en el proceso productivo.
[1] http://www.../charts/allstatesnew.asp
[2] CDF Study and Structural Analysis of the Sago Mine Accident, G.W. McMahon, J. Robert Britt, J.L. O’Daniel, L.K. Davis y R.E. Walker, http://www.msha.gov/sagomine/CFDSagoReport.pdf
[3] I. Glassman, Combustion, Tercera Edición, Academic Press (1996).
[4] Baldomero Lillo (Lota, Chile, 1867-San Bernardo, 1923), El Grisú (incluido en Subterra, colección de cuentos mineros inspirados en la mina de Lota, y publicado en 1904). http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/lillo/grisu.htm
[5]Mine Safety and Health Administration, dependiente del US Department of Labor, ver http://www.msha.gov/sagomine/sagomine.asp
[6] http://www.nationmaster.com/graph/ene_coa_con-energy-coal-consumption
[7] http://www.cbc.ca/world/story/2010/02/23/turkey-coal-mine-collapse.html
[8] Ver http://www.opisantacruz.com.ar
[9] Datos del National Institute for Occupational Safety and Health, http://www2a.cdc.gov/drds/WorldReportData/
[10] Environmental Protection Agency Report Cyanide Detoxification: Inco Sulfur Dioxide/Air Process (1993); http://www.p2pays.org/ref/19/18789.pdf
[11] UNEP/OCHA Report on the Cyanide Spill at Baia Mare, Romania (Informe del Programa Ambiental de Naciones Unidas, UNEP) (2000). Ver: http://archive.rec.org/REC/Publications/CyanideSpill/ENGCyanide.pdf
[12] Robert C. Bigelow y Geoffrey S. Plumlee, The Summitville Mine and its Downstream Effects, USGS Open File Report 95-23 (1995). Ver: http://pubs.usgs.gov/of/1995/ofr-95-0023/summit.htm
[13] Almodovar, G.R.; Saez, R.; Pons, J.M. y Maestre, A. 1998. Geology and genesis of the Aznalcóllar massive sulphide depots, Iberian Pyrite Belt, Spain. Mineralium Deposita. 33:111- 136.
[14] Advertir de nuevo el nombre de río Agrio, representativo del fenómeno natural de acidificación de aguas en contacto con minerales piríticos. También en la región de Summitville, Colorado, EE.UU. se encuentran arroyos con nombres muy descriptivos del mismo fenómeno. Iron (Hierro),Bitter (Amargo), etc.
[15] Aguilar, J.; Dorronsoro, C.; Fernández, E.; Fernández, J.; García, I.; Martín, F.; Ortiz, I.; Simón, M., El desastre ecológico de Aznalcóllar, publicación de la Universidad de Granada (2000). Ver: http://edafologia.ugr.es/donana/aznal.htm
[16] 13º Informe del Grupo de Expertos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y Otros Organismos Colaboradores sobre la Emergencia Ecológica del Rio Guadiamar (2001). Ver: http://www.csic.es/hispano/coto/infor13/infor13.htm.
[17] Este resumen se tomó de la presentación de M.A. Blesa, La ruptura del dique de cola de Porco, en el IV Congreso Iberoamericano de Física y Química Ambiental, Cáceres, España (2006).
[18] M. Gamarra, Fichas Resumen de Perfil de Proyecto Plan Maestro de la Cuenca del Río Pilcomayo, Tarija (Bolivia), Mayo de 2008. Ver página web de la Dirección Ejecutiva de la Comisión Trinacional: http://www.pilcomayo.net
[19] Ma. Eugenia Bennangen, Estimation of Environmental Damages from Mining Pollution: The Marinduque Island Mining Accident http://www.idrc.ca/en/ev-8430-201-1-DO_TOPIC.html