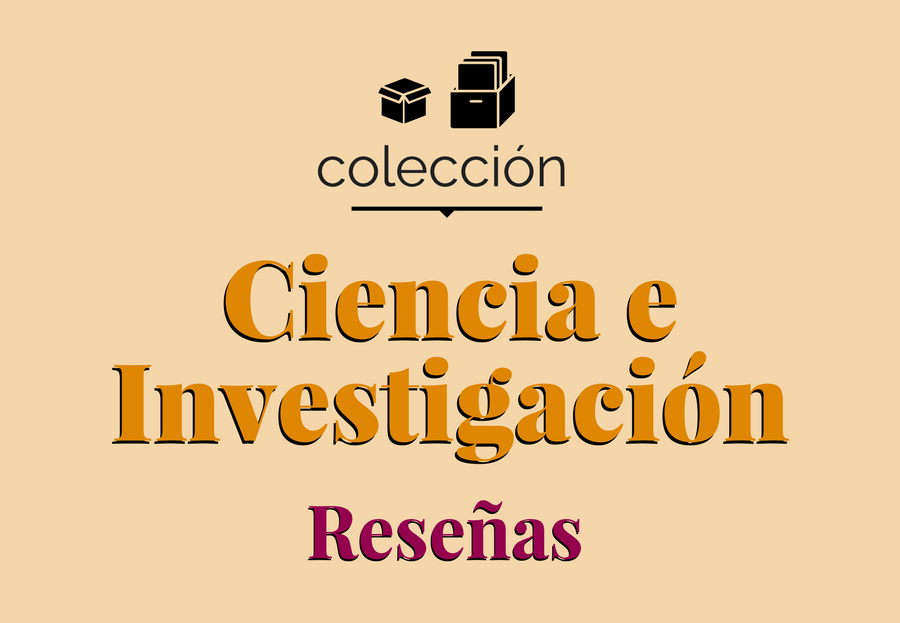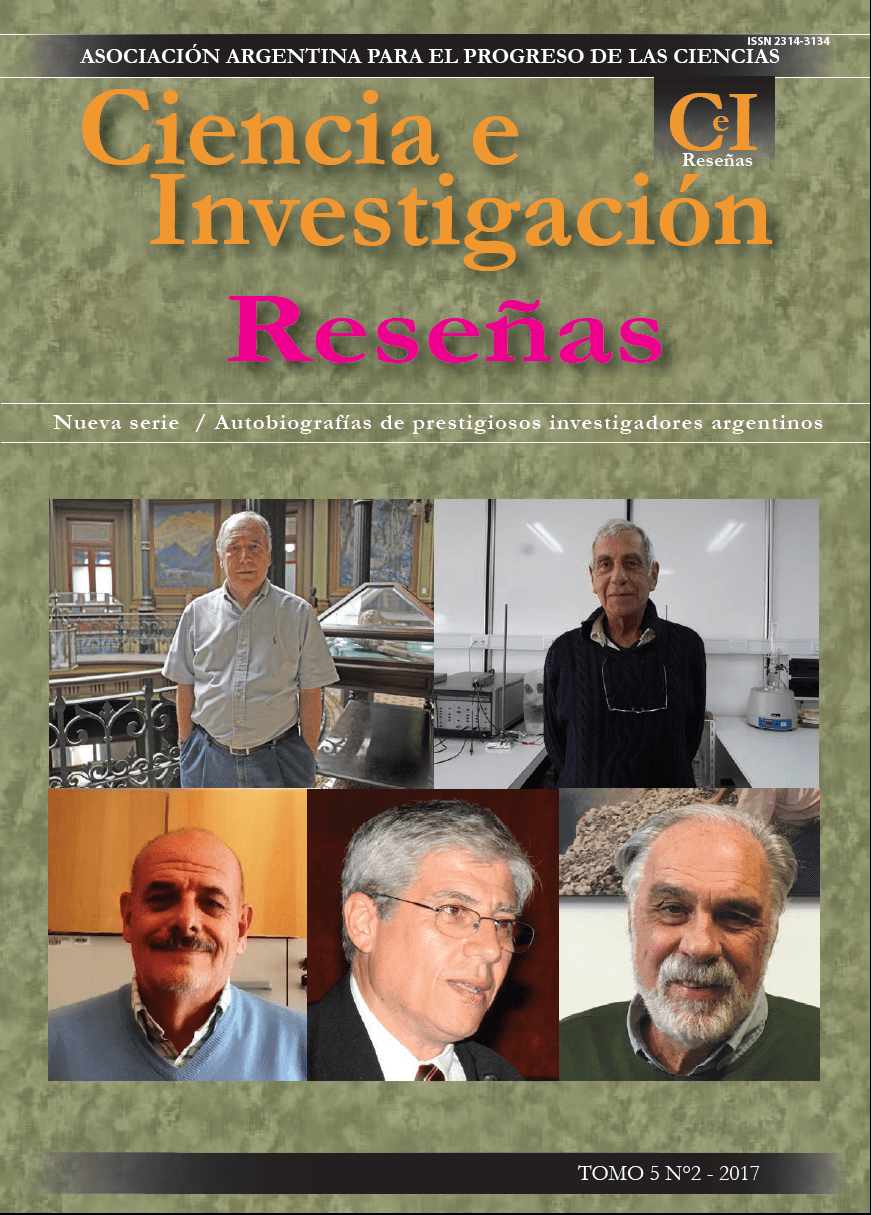Jorge Víctor Crisci – Reseñas | Tomo 5 Nº 2 | 2017
12 julio, 2017
Miguel Laborde – Reseñas | Tomo 5 Nº 2 | 2017
12 julio, 2017El afortunado y fortuito eslabón entre dos generaciones de brillantes biólogos
Por Jorge Víctor Crisci
Museo de La Plata, Universidad Nacional de La Plata
La Plata, Argentina
crisci@fcnym.unlp.edu.ar
PALABRAS CLAVE
Biología, Botánica, Evolución, Sistemática, Biogeografía, Filogenia, Educación, Biodiversidad. Key words: Biology, Botany, Evolution, Systematics, Biogeography, Phylogeny, Education, Biodiversity.
MÉRITOS:
Agradezco al Dr. Miguel A. Blesa y a las autoridades de la revista “Ciencia e Investigación Reseñas” el inmerecido honor de publicar esta biografía. Tomo esta distinción como una verdadera lección de humildad, porque íntimamente siento que no es mía sino de mis maestros Humberto A. Fabris (1924-1976), Ángel L. Cabrera (1908-1999), Clodomiro Marticorena (1929-2013) y Otto T. Solbrig (1930-), y de los que fueron mis estudiantes, a los que no me atrevo por la magnitud de la palabra a denominarlos discípulos.
Tal vez mi único mérito como científico sea el haber sido un afortunado y fortuito eslabón entre estas dos generaciones de brillantes biólogos. Hay quien se jacta de sus trabajos y sus premios, yo me jacto de mis maestros y de mis estudiantes.
ORÍGENES:
Nací en Ensenada, Provincia de Buenos Aires, el 22 de marzo de 1945, en el seno de una familia de hijos de inmigrantes de los Abruzzos, región italiana de los Montes Apeninos centrales, tres de los cuatro abuelos de un mismo pequeño pueblo, Carpineto Sinello.
Mi madre Ilia Carmen Fidelibus, ama de casa y mi padre Victorio Desiderio Crisci, empleado ferroviario. Al poco tiempo de nacer mi familia se traslada a Alta Gracia, Córdoba, por motivos laborales de mi padre.
Una noche, cuando tenía 4 años de edad, mi padre no volvió a la casa. Sin avisar nos abandonó a nuestra suerte, y en el resto de mi vida sólo volví a verlo en unas pocas ocasiones por poquísimo tiempo. Quedamos mi madre y yo sin sustento en Alta Gracia. Mi abuelo materno Eugenio Fidelibus, en ese momento un jubilado del trabajo de la construcción, fue a nuestro rescate y nos trajo a vivir a Ensenada con él y con mi abuela materna Ángela Gattelli.
Ya instalados en Ensenada, mi madre consiguió un trabajo en Rentas de la Provincia de Buenos Aires. Mi madre era la única de su familia que había completado el colegio secundario en el Liceo “Víctor Mercante” de La Plata -dependiente de la Universidad Nacional de La Plata- y había abandonado la idea de estudiar Derecho cuando conoció a mi padre y se casaron muy jóvenes. A mis 11 años, en 1956, falleció mi madre en forma repentina por un accidente cerebro vascular.
Mis abuelos maternos se hicieron cargo en forma total de mi persona, incluso legalmente con una forma de adopción. Las hermanas de mi madre, Nelly e Hilda, participaron activamente junto a mis abuelos en mi educación, haciendo sacrificios enormes para que yo continuara con mis estudios. Mi abuelo Eugenio falleció cuando yo tenía 16 años y mi abuela Ángela en 1970 a mis 25 años, por lo que fue una feliz y satisfecha testigo de mi doctorado en 1968.
Mi tía Nelly y su esposo Guido Pollono tenían un modesto bar-almacén en la entrada de los Astilleros Río Santiago en Ensenada, allí trabajé atendiendo el bar y despachando en el almacén, desde los 8 hasta los 16 años. El bar-almacén fue un sitio de enorme aprendizaje sobre la naturaleza humana, sus humildes parroquianos siempre fueron para mí ejemplo de dignidad y puedo decir que con ellos aprendí el sentido de la palabra nobleza. En un par de años fallecieron mis tíos Nelly y Guido, por lo que cuando tenía 16 años me hice cargo en forma completa durante un verano del baralmacén, que luego fue alquilado y finalmente vendido.
El pudor de escribir sobre uno mismo se ve atenuado cuando eso me da la oportunidad de expresar el infinito agradecimiento que siento por mi madre, mis abuelos maternos y por las hermanas de mi madre. Desearía que todo el esfuerzo y sacrificio que ellos hicieron por mí no haya sido totalmente en vano.
EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA:
La escuela primaria la hice en el Colegio Salesiano de Don Bosco de Ensenada, donde recibí una excelente educación y una disciplina que todavía me acompaña. Recuerdo con afecto y agradecimiento a mi maestro de 6º grado, el Padre Palec.
A los 13 años ingresé al Colegio Nacional “Rafael Hernández” de La Plata, dependiente de la Universidad Nacional de La Plata. Ese momento del mes de marzo de 1958 es el comienzo de mi maravillosa relación con la Universidad Nacional de La Plata, que siguió ininterrumpidamente hasta hoy.
El Colegio Nacional era y es un colegio modelo que dejó en mí una profunda huella y un grupo de amigos incondicionales. Recuerdo el apellido de profesores que por su jerarquía trascendían más allá de las aulas del colegio: Herrera de Ciappa, Cuello, Bollini, Loedel, Vera, Saffores, Peverelli, Di Sandro, McDonald, Pérez de Vargas, de Urraza, entre otros.
En el Colegio Nacional tuve mi primer empleo formal en 4º y 5º año como celador de las divisiones de 1º y 2º año. Fue una experiencia novedosa recibir mi primer sueldo formal en mayo de 1961. Ese cargo, al que yo calificaría como docente, lo mantuve hasta principios de 1963.
MAESTROS:
En marzo de 1963 ingresé a la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata, cuya sede era en ese momento el Museo de La Plata. Comencé con la idea de cursar la carrera de Geología bajo la influencia de los comentarios que escuchaba de los obreros de la destilería de YPF de Ensenada, sobre el valor de esa disciplina.
En esos tiempos, el primer año era común a todas las carreras y el alumno recién elegía la orientación al comienzo del segundo año. Ese primer año fue vital para desarrollar mi vocación por la biología y en especial por la botánica, ya que cursando Fundamentos de Botánica conocí a Humberto A. Fabris, el profesor de esa materia. Fabris con su magisterio generó en mí un profundo amor por la biología. Y al final del año elegí la Licenciatura en Botánica como carrera. En el verano de 1964, con sólo 18 años y con primer año cursado y habiendo rendido 4 de las 5 materias, hice mi primer viaje de campaña con Fabris y Benno Schnack, el profesor de Genética.
Durante un mes y con fondos del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), recorrimos en una vieja camioneta estanciera IKA las provincias de Córdoba, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y finalmente pasamos la mayor parte del tiempo colectando plantas en Jujuy. Experiencia maravillosa para mí, ya que sólo había salido de Ensenada en dos ocasiones por menos de una semana, para visitar Mar del Plata. Había vivido en Alta Gracia hasta los 4 años pero mis recuerdos de esos años eran casi nulos. En ese viaje vi una montaña por primera vez, la impresión fue tan grande que 53 años después todavía recuerdo vivamente el acelerado latido de mi corazón en aquél momento.
Fabris se transformó en mi mentor durante toda mi carrera hasta, incluso, dirigir mi tesis doctoral, que presenté en 1968 con el título “Taxonomía de las Aráceas argentinas”. Era una persona sumamente inteligente, de bien, y un gran científico. De origen muy humilde, Fabris había construido una carrera brillante que incluía una beca en el Royal Botanic Gardens de Kew en el Reino Unido, algo así como el centro mundial de la botánica. Fabris se especializaba en sistemática vegetal y además tenía inquietudes teóricas que lo llevaban a una pasión por el estudio de la evolución biológica.
Al regreso del viaje de campaña con Fabris y Schnack, en marzo de 1964, comencé a trabajar ad-honorem en el herbario del Museo de La Plata. En mi primer día de trabajo conocí a Ángel Lulio Cabrera, que recién regresaba de Estados Unidos donde había viajado con una beca Guggenheim. Cabrera ya era un botánico de fama mundial (fama mundial para esa época era algo casi inalcanzable, pues se carecía de la fluidez comunicacional que caracteriza nuestra época). Era el maestro de Fabris y juntos hacían una dupla científica de enorme valía. Cabrera era una suerte de ícono de su tiempo. Trabajador incansable con un talento inigualable, que se dedicaba a la sistemática y a la biogeografía y un gran especialista en la familia de plantas Asteráceas (la familia de las margaritas). Cabrera nació en Madrid (España), hijo del famoso zoólogo Ángel Cabrera y había llegado a La Plata como adolescente siguiendo a su padre contratado como profesor del Museo de La Plata.
Cabrera y Fabris se transformaron en mis maestros y hoy todavía tengo la sensación de su presencia a través de los recuerdos de ellos que viven en mí.
Mi carrera de estudiante de ciencias naturales transcurrió en un tiempo donde el claustro de profesores de la Facultad tenía a figuras extraordinarias de las ciencias naturales, cuyas huellas llegan hasta hoy día y seguirán allí por mucho tiempo más: Enrique Sívori, Genoveva Dawson, Sebastián Guarrera, Argentino Martínez, Sergio Archangelsky, Frida Gaspar, Juan Carlos Gamerro, Irma Gamundí, Benno Schnack, Raúl Ringuelet, Rosendo Pascual, Mario Teruggi, Alberto Rex González, Eduardo Cigliano, Aida Pontiroli, Elías de la Sota y Renato Andreis. A ellos se agregaban los químicos Pedro Carriquiriborde y José Catoggio.
Compañeros durante mi carrera y entrañables amigos, recuerdo a Bruno Petriella (desaparecido tempranamente en 1984 en un accidente de automóvil que truncó una brillante carrera como paleobotánico) y Susana Cabrera (hija del botánico Ángel Cabrera), una excelente ficó- loga devenida más tarde en autoridad educativa en Inglaterra, ambos alumnos destacados y buenas personas.
En 1965 obtuve el cargo de Ayudante alumno rentado en la Cátedra de Fundamentos de Botánica.
En 1967 obtuve mi título de Licenciado en Botánica y una beca de iniciación del CONICET que me permitió presentar -en noviembre de 1968- mi tesis doctoral.
Con el título de doctor, me llegó un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos dedicación exclusiva en la Cátedra de Fundamentos de Botánica -cuyo Profesor Titular era en ese momento la micóloga Irma J. Gamundí-. En ese cargo y gracias a Irma aprendí sobre métodos de enseñanza-aprendizaje.
Entre 1969 y 1972 viajé en varias ocasiones a Chile pues había comenzado a trabajar con un grupo de plantas de las Asteráceas (tema que continúo actualmente) cuyo centro de diversidad estaba en la Cordillera de los Andes. En la Universidad de Concepción conocí al botánico chileno Clodomiro Marticorena, quien inmediatamente se transformó en un amigo -pero más importante- en un maestro. Clodomiro conocía la flora chilena como nunca fue conocida antes y estoy seguro que ese conocimiento será muy difícil de igualar en el futuro. Era culto y generoso, su sentido del humor notable hacía que fuera un placer estar con él. Clodomiro me enseñó temas de la flora de los Andes y sobre todo a utilizar los granos de polen de las plantas como carácter sistemático.
En 1971 ingresé a la Carrera del Investigador del CONICET. En 1972, con 27 años, gané el concurso de Profesor Adjunto de la Cátedra de Sistemática de Plantas Vasculares y, casi al mismo tiempo, me comunicaron que había ganado la Beca Guggenheim.
A principios de noviembre de 1972 viajé a Cambridge, Massachusetts (Estados Unidos) a hacer mi postdoctorado con la Beca Guggenheim al Gray Herbarium de la University of Harvard, bajo la dirección del Dr. Otto T. Solbrig.
Ese año allí fue extremadamente fructífero, Solbrig -un biólogo y maestro extraordinario- me enseñó el uso de la computación en taxonomía numérica y en filogenia, el uso del microscopio electrónico de barrido, todos temas que recién aparecían en la biología comparada, además de dirigirme en la revisión de un género de las Asteráceas. En Harvard conocí e interactué con Reed Rollins, Rolla Tryon, Richard Schultes, Kamaljit Bawa, Bernice Schubert, Carol Wood, Betsy Shaw, y con visitantes como G. Leyard Stebbins, Arthur Cronquist, Robert Sokal, Sherwin Carlquist. Incluso durante ese período visitó el Gray Herbarium el botánico argentino Arturo Burkart, quien dejó en mí una impresión maravillosa e indeleble por su rectitud y sus conocimientos de biología.
Una carta que me dio Rosendo Pascual para el paleontólogo Alfred Romer, me permitió conocer a este prominente científico y a su esposa Ruth, que se transformaron en mis protectores durante mi estadía en Cambridge.
La biología de Harvard en ese momento era una suerte de parque de diversiones de las ciencias naturales, donde cada semana aparecía una conferencia o simposio con figuras estelares de la ciencia, como los que nombré anteriormente o Stephen Gould, Edward O. Wilson, Ernst Mayr, o Richard Lewontin. Hice allí amigos para toda la vida, como Carol Horvitz, hoy profesora de ecología en la University of Miami. Carol trabajaba en el herbario como pasante y vivía junto a su hermano Bob en Cambridge. Bob era alumno graduado de James Watson, el descubridor de la estructura del ADN junto a Francis Crick. Muchos años después, en una mañana del año 2002 abro el diario en Internet para leer las últimas noticias y allí descubro que Bob Horvitz -el hermano de Carol y con quien había estado muchas veces en Cambridge había ganado el premio Nobel de Medicina y Fisiología.
Volví a la Argentina en diciembre de 1973 y me hice cargo de la Cátedra de Sistemática de Plantas Vasculares (más tarde denominada Botánica Sistemática II). Fabris había tenido problemas cardiológicos y estaba con licencia médica, problemas que llevaron a su temprana muerte en 1976. En esos años fui, además, Profesor Adjunto de Evolución, materia que coordinaba Raúl Ringuelet. En 1976 me nombraron Profesor Titular de la Cátedra de Sistemática de Plantas Vasculares.
En 1978 gané una beca Fulbright-Hays y, al mismo tiempo, un cargo de Profesor Visitante de la Ohio State University en Columbus, (Estados Unidos) y allí estuve hasta mediados de 1979. En Columbus comencé valiosas colaboraciones con Tod Stuessy, un talentoso biólogo. Allí conocí e interactué con Dan Crawford y Robert Janzen y me volví a encontrar con el extraordinario especialista en evolución biológica y uno de los fundadores de la teoría sintética de la evolución, G. Ledyard Stebbins, quien era también Profesor Visitante. De Stuessy aprendí el trato y formación de los estudiantes graduados y las sofisticadas técnicas computacionales de reconstrucción filogenética. En Columbus, comenzó mi colaboración y amistad con Vicki Funk -en ese momento estudiante graduada- hoy día una brillante botánica del Smithsonian Institution. De ella aprendí la teoría de la Sistemática Filogenética que comenzaba a ser de uso corriente en la clasificación de los seres vivos.
ESTUDIANTES:
A mi regreso tuve mis primeros tres estudiantes, María Julieta Forziano (botánica), Ramiro Sarandón (ecólogo) y María Fernanda López Armengol (zoóloga), quienes comenzaron conmigo como estudiantes de grado y al recibirse -con becas del CONICET- empezaron sus trabajos de tesis bajo mi dirección. Muy poco después de ellos se acercaron Edgardo Ortiz Jaureguizar (paleontólogo), José Luis Prado (paleontólogo), Analía Lanteri (zoóloga), María Marta Cigliano (zoóloga) y Susana Freire (botánica). A partir de allí formamos un grupo multidisciplinario, con diversidad taxonómica, pero que compartía la misma problemática: la comprensión del fenómeno evolutivo como el cambio en el espacio y en el tiempo.
Ese experimento grupal arriesgado tuvo sus frutos pues todos nos ayudamos a crecer, y la diversidad de intereses taxonómicos no fue obstáculo -por el contrario- fue nuestra fortaleza. Uno de los mayores esfuerzos del grupo estuvo en aprender los -cada día más sofisticados- métodos numéricos que utilizaban computadoras en Sistemática y en Filogenia, sobre todo entender y mejorar las bases teóricas que sustentaban esos métodos. Analía Lanteri fue la primera del grupo en doctorarse, en 1981.
En 1983 publiqué, junto a María Fernanda López Armengol, un libro sobre Taxonomía Numérica editado por la OEA. El libro incluía un capítulo sobre las nacientes técnicas numéricas de reconstrucción filogenética.
Siempre fueron una preocupación las bases teóricas de la clasificación biológica y eso nos llevó a fundar, en 1978, la Cátedra de Introducción a la Taxonomía en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, de la que fui Profesor Titular ad-honorem durante 10 años.
En la década de los ‘80 se incorporan al grupo Juan José Morrone (zoólogo), Liliana Katinas (botánica) y Sergio Roig-Juñent (zoólogo), quienes traen las inquietudes por un nuevo tema: la biogeografía. En esa década pasa un tiempo con nosotros Clara Inés Orozco, una botánica colombiana que trae consigo un entusiasmo e inteligencia desbordante.
En 1985 -con el apoyo de IBM Argentina- iniciamos un proyecto educativo sobre el uso de la computación en la enseñanza. A través de ese proyecto nos visitaron F. James Rohlf y Ted Crovello, dos extraordinarios biólogos dedicados a la computación y a la educación. Como resultado de ese proyecto tuvimos acceso a las primeras computadoras personales que llegaron a nuestra Universidad y generamos un software educativo para ser utilizado en la enseñanza de la evolución.
En 1987 comienza una nueva etapa fructífera para mí -e indirectamente para el grupo- pues Peter Raven del Missouri Botanical Garden de St. Louis, Missouri (Estados Unidos), me invita a colaborar con su grupo en la reconstrucción filogenética de la familia de plantas Onagráceas (la familia de las aljabas), que en los siguientes años fue parte de mis planes de investigación. En ese período trabajé cercanamente con Peter Hoch, un brillante biólogo con una claridad mental fuera de lo común. Peter Hoch y su encantadora familia son mi hogar en St. Louis. Como efecto colateral de esa colaboración con Peter Raven se despertó en mí la inquietud por la conservación de la biodiversidad.
Los viajes de estudio del final de esa década, me permitieron conocer a biogeógrafos destacados como Gareth Nelson, Pauline Ladiges, Norman Platnick, Joel Cracraft, Rino Zandee, Folco Giusti, Beppe Manganelli y Judy West.
En la década del ‘90 pasa por nuestro grupo de investigación Ricardo Dewey, un virólogo que trae consigo la revolución molecular y la reconstrucción filogenética utilizando datos moleculares. Esa misma revolución me lleva en 1997 como Profesor Visitante a la University of Wisconsin, Madison (Estados Unidos) invitado por Ken Sytsma, un sistemático molecular de primer nivel. Mi período en Madison fue fructífero en todo sentido y pude conocer e interactuar con el descubridor del maíz salvaje, Hugh Iltis. Hugh era un gran biólogo pero además una encantadora persona. En ese año trabajé junto al sistemático Robert Kowal, un especialista en análisis multivariado, en citología y en las Asteráceas.
En esa década se incorporan al grupo los botánicos cubanos Carlos Zavaro y Jacqueline Pérez Camacho (Carlos todavía con nosotros, Jaqueline en La Habana), ambos con sus profundos conocimientos de la flora caribeña. Se incorporan, además, Federico Ocampo -un incipiente entomólogo que luego se transformaría en un brillante consultor privado- y Piero Marchionni, un estudiante de Agronomía que terminaría siendo el corazón de la organización del grupo de trabajo hasta el día de hoy.
En esta década tuvimos el generoso aporte de la National Geographic Society, lo que nos permitió viajar, colectar y progresar en nuestros estudios.
A mediados de los ‘90 se une una joven sumamente inteligente y laboriosa, Paula Posadas (zoóloga) que genera en el grupo progresos importantes en la teoría biogeográfica. Con ella y Liliana Katinas publicamos dos libros sobre biogeografía -de los cuales me enorgullezco- uno publicado por la Sociedad Argentina de Botánica en el año 2000, y el otro por Harvard University Press en el año 2003.
En esta década comienza mi colaboración con un gran educador en ciencia, Joseph McInerney. Juntos publicamos un libro en 1993 editado por la UNESCO para enseñar taxonomía, sistemática y evolución en las escuelas primarias y secundarias. Más tarde, en el año 2002 -con fondos de la National Science Foundation de Estados Unidos- y junto a otros educadores generamos un software para enseñar biodiversidad, evolución y sistemática en escuelas secundarias.
A principios de este siglo nos hicimos cargo (Liliana Katinas, Paula Posadas y yo) de la Cátedra de Biogeografía de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Además se multiplicaron mis viajes por el mundo participando de reuniones científicas o respondiendo invitaciones a brindar conferencias o cursos de postgrado.
En estos años se unieron a nosotros un botánico uruguayo, Mauricio Bonifacino (conocedor como pocos de la biodiversidad de América de Sur), Mariano Donato (zoólogo) y Gisela Sancho (botánica).
El apoyo de subsidios del CONICET y la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica nos permiten como nunca antes trabajar con buenos equipos y mejor infraestructura.
En 2005 vuelvo a la University of Wisconsin, Madison, por otro año, ahora como Investigador Visitante. A mi regreso, mis inquietudes sobre la conservación de la biodiversidad y la educación -que comenzaron a fines de la década de los ‘80 con mi colaboración con Peter Raven- surgen con fuerza a través de trabajos y presentaciones.
En los últimos tiempos llegó la sangre joven y entusiasta de la talentosa María José Apodaca (zoóloga) que trajo con ella los más novedosos métodos de regionalizaciones biogeográficas utilizando datos distribucionales y filogenéticos.
La historia que va de la tesis doctoral de Analía Lanteri en 1981 a la de María José Apodaca en 2016 es la historia de mi crecimiento científico a través de mis estudiantes. Allí están ahora demostrando ser una generación de brillantes biólogos en instituciones de primer nivel, en Mendoza, Olavarría, La Plata, Neuquén, San Isidro, Chascomús, Pergamino, Montevideo, Ciudad de México, La Habana y Bogotá.
En al año 2014 me nombraron Profesor Emérito de la Universidad Nacional de La Plata y me jubilé como Profesor e Investigador. Sigo trabajando como Investigador contratado ad-honorem del CONICET y dictando conferencias y cursos de postgrado. Continúo con la saludable costumbre de rodearme de estudiantes inteligentes, como mi reciente becario doctoral Elián Guerrero (paleontólogo).
BALANCE:
Veo al viaje de campaña con Fabris y Schnack en el verano de 1964 como el inicio de mi carrera científica, hoy 53 años después miro hacia atrás en el tiempo y pienso que, como a todos los hombres, me tocaron tiempos difíciles para vivir: vaivenes políticos, dictaduras sangrientas, políticas económicas desastrosas, y malas administraciones de la ciencia y de las universidades. Sobrellevé esos tiempos, no sin angustia y dolor pero siempre con esperanza, apoyado en el amor por lo que hago.
Si realizo un balance de mi vida en la ciencia, creo haber sido un fiel espejo del talento ajeno. Si la oportunidad se me brindara, volvería, sin ninguna duda, a elegir esta carrera y ese mismo modo de vivirla.
Unas palabras finales para mi familia, sin cuyo sostén y existencia mi vida carece de sentido, Liliana Katinas, mi esposa, y nuestra hija, Victoria. Liliana ha sido para mí una gran y amorosa compañera en la vida, pero también una colaboradora científica tan eficaz y brillante que al final de mi vida se ha transformado en el último de mis maestros. Victoria ha traído a nuestras vidas una felicidad infinita, es muy inteligente, responsable y laboriosa, pero por sobre todo es una persona decente y de una bondad infinita. Por ello, si me preguntan cómo quiero ser recordado, sin la más mínima duda respondo: como el padre de Victoria Crisci.