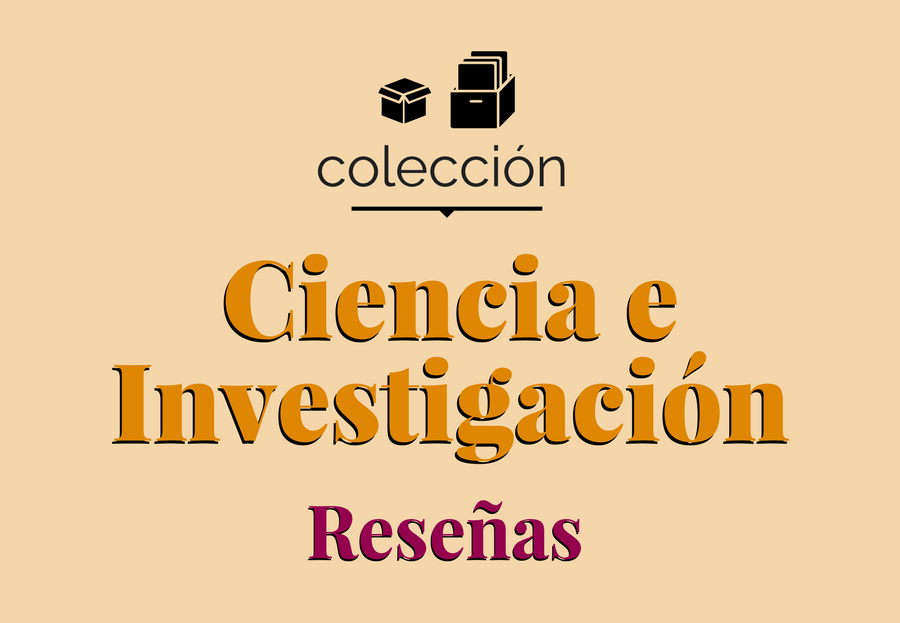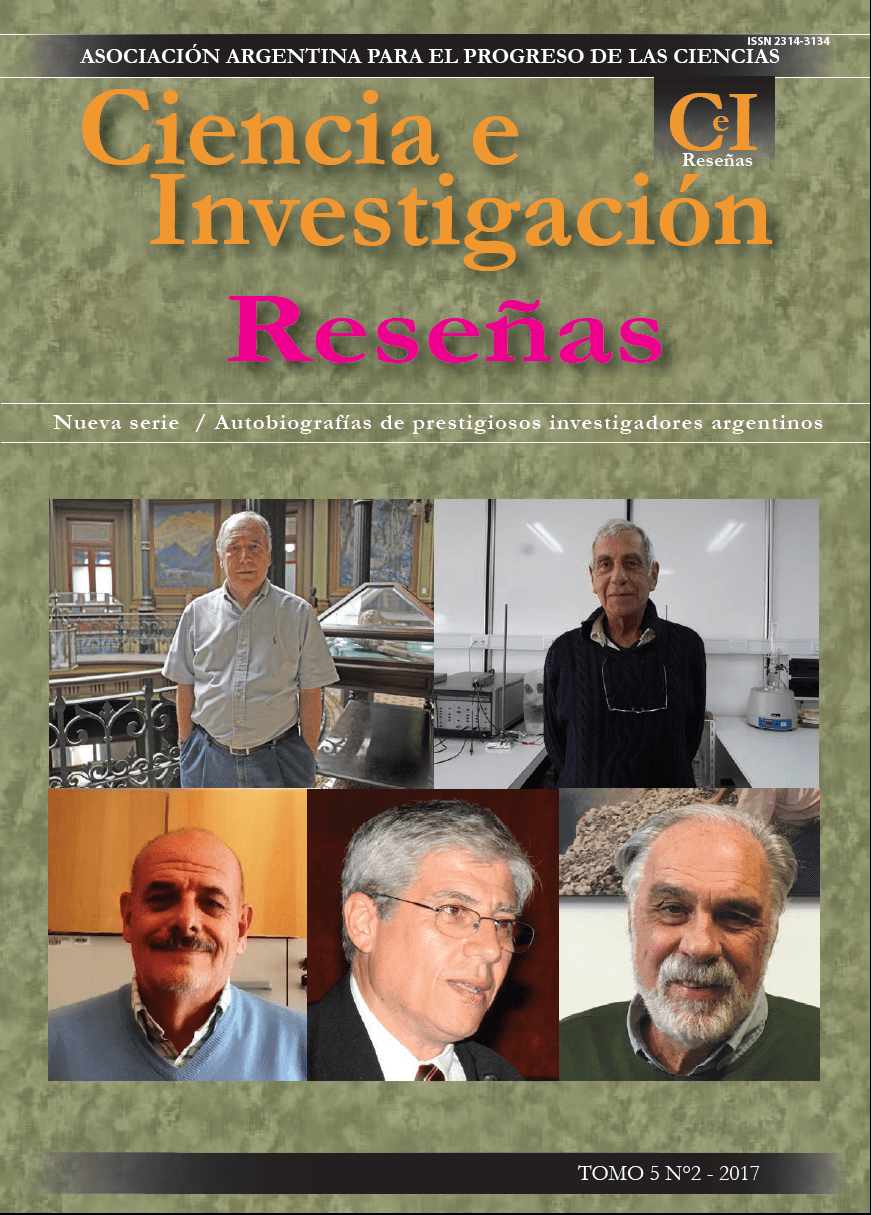José Viramonte – Reseñas | Tomo 5 Nº 2 | 2017
12 julio, 2017EL BOSÓN DE HIGGS DESCUBRIRÁ DÓNDE SE ESCONDE LA NUEVA FÍSICA
13 julio, 2017Reseña de investigaciones en química física
Por Dionisio Posadas
Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teórica y Aplicadas
dionisioposadas@speedy.com.ar
PALABRAS CLAVE
Electroquímica, Macromoléculas Electroquímicamente Activas, Polímeros Rédox y Conductores. Key words: Electrochemistry, Eletrochemically Active Macromolecules, Conducting and Redox Polymers. .
He decidido incluir en esta reseña el contexto en el cual se tomaron ciertas decisiones, no siempre debidas a mi entera elección, ya que cuando éramos jóvenes confiábamos plenamente en la sabiduría y criterio de nuestros maestros, no siempre acertados. Asimismo, he incluido en ciertos tramos una breve mención al contexto histórico- político en el cual se desarrollaron nuestras actividades.
He decidido hacer esto en parte porque espero que esta reseña sea leída por gente que recién se inicia o lleva unos pocos años en la investigación científica. Será tarea de cada lector informarse más detalladamente de los hechos que ocurrieron en nuestro país. Solamente quiero enfatizar que, en la década de los años sesenta, la investigación científica y el CONICET estaban fuertemente influenciados por los pensamientos del Dr. Bernardo Houssay, con todo lo que ello implica. Por otro lado, es importante mencionar que también había otras ideas como las del Ing. Sábato respecto de para qué debía hacerse investigación. Sin embargo, yo no reparé en ellas sino hasta mucho más tarde. Ahora, creo yo, ya son parte de la historia. Por otro lado siendo ésta una reseña de mi labor científica, no he incluido en ella las tareas docentes, que han sido muchas y variadas, ni las tareas en comisiones asesoras, departamentales y Consejos Académicos.1. NIÑEZ
Nací en San Juan, capital, el 16 de mayo de 1943. Mi madre nativa de Gral. Belgrano, provincia de Buenos Aires, y mi padre, español, bachiller, en esa época empleado de las tiendas Gath y Chaves. Casi ocho meses después sobrevino el terremoto del ´44 (15 de enero) y fuimos evacuados a un campo en Mendoza. Durante mi infancia nos mudábamos con bastante frecuencia: Santa Fe, Tandil, Junín, Salta, Tucumán, Santa Fe, Junín, San Francisco de Córdoba. Prácticamente un grado en cada lugar. Próximo a cumplir 15 años nos mudamos a Mar del Plata. A veces pienso que todos esos cambios tienen que haber influido en mi personalidad, pero nunca investigué esa cuestión.2. ADOLESCENCIA
Finalicé el Bachillerato en el Colegio Mariano Moreno de Mar del Plata en 1960. Ya estaba decidido que, en la medida de lo posible, debía seguir alguna carrera universitaria. A mí me gustaban las matemáticas. El Centro de Estudiantes Marplatenses de La Plata organizó unas charlas orientadoras en la Municipalidad y, ante mi consulta sobre qué podía hacer si estudiaba esa carrera, la respuesta fue que profesor; de colegio secundario se sobreentiende. Mi segunda elección era Química. Entonces mi objetivo era estudiar Tecnología Química, recibirme y conseguir un trabajo en alguna empresa. En ese momento, bajo la presidencia del Dr. Arturo Frondizi, química era una carrera “que tenía mucho futuro” según el decir popular. Y allí fui, a la entonces Facultad de Química y Farmacia de la Universidad Nacional de La Plata.3. LOS AÑOS UNIVERSITARIOS
Vivir solo a los 17 años y con muy poco dinero era difícil en esa época. Gracias al comedor Universitario me fue posible asegurar la comida. Era imposible tener heladera, lavarropas o televisión. No hay mal que por bien no venga y quizá estas condiciones favorecieron mi aplicación al estudio. Por otra parte, La Plata era (y es) una ciudad con gran actividad cultural y eso me permitió ampliar los horizontes. Las materias de la carrera que más gustaban eran Matemática y Física. Además, en cuarto año cursamos la asignatura Fisicoquímica, que tiene muchas aplicaciones de estas asignaturas. A esa altura teníamos que decidir que orientación seguir. Las opciones eran Química Tecnológica, Química Biológica, Química Orgánica y, el año anterior, se había creado la nueva orientación Fisicoquímica y Química Nuclear. Los primeros alumnos de ésta fueron: Pedro Aragón, Enrique Baran, Miguel Blesa, María E. Martins, José A. Olabe, Lelio E. Varetti y Guillermo Von Ellenrider. Como es conocido, todos ellos tuvieron luego una actuación destacada en la actividad académica. Según consultas a ellos, en esa orientación se aprendían cosas nuevas y fundamentales. Baches importantes en nuestra formación en el ciclo básico: Mecánicas Clásica y Cuántica, Termodinámica Estadística y Matemáticas Especiales. Eso me gustaba. Debo aclarar aquí que no fui un alumno sobresaliente. Sobre todo en los primeros años, las notas que obtuve estaban comprendidas entre los seis y los ocho puntos. Ya al final de la carrera, cuando decidí seguir la orientación Fisicoquímica, comprendí que debía tratar de mejorar mis calificaciones. Con todo, mi promedio final fue de 7,80, sin ningún aplazo. Otra aclaración que debo hacer es que, a pesar de haber cursado un cuatrimestre de Mecánica Clásica, otro de Mecánica Cuántica, una materia anual de Fisicoquímica II, que tenía elementos de termodinámica estadística, y Matemáticas Especiales, nuestra formación en Física era muy rudimentaria. También debo mencionar que no siempre decisiones importantes en la vida se toman sobre la base de elementos puramente racionales. En esa época yo estaba muy en serio de novio y no se me pasó por la cabeza la idea que era posible hacer la tesis en la capital y menos aún en otro país. Además, conviene recordar que en esos tiempos no existían cosas como las calculadoras, los faxes o las fotocopiadoras, por no mencionar correo electrónico y la web. Otro hecho importante que ocurrió ese año (1966) fue “la noche de los bastones largos” a raíz de la cual renunciaron la mayoría de los investigadores de Ciencias Exactas de la UBA.4. LA TESIS
Según mi visión, para hacer la tesis había tres posibilidades en nuestra facultad: trabajar en cinética química en fase gaseosa con el Profesor Hans Schumacher (Director del Instituto Superior de Investigaciones y profesor mío en parte de Fisicoquímica I), el Dr. Pedro J. Aymonino (Profesor de Química Inorgánica) a quien fui asignado con una beca de ayuda para estudiantes que tuve en el año 1964 y trabajar en electroquímica con el Dr. Alejandro J.Arvia (quien fuera mi profesor de Fisicoquímica II). En realidad tenía una idea muy somera de que es realmente lo que se hacía en esos laboratorios. ¡Baste decir que no habíamos estudiado electroquímica en toda la carrera! Sin embargo, hablé con este último y me aceptó. Aquí quiero incluir un párrafo referido a lo desprevenidos que éramos por la liviandad para elegir el tema y director de tesis. No pensábamos que nos pasaríamos tres o cuatro años (casi la duración de la carrera de grado) trabajando con gente que no conocíamos y que ello, probablemente, si continuábamos en la carrera académica, determinaría nuestras actividades en el futuro. Menos aún si lograríamos publicar algún trabajo. Tampoco conocíamos las cualidades y antecedentes de nuestro director. ¡A lo largo de mi trayectoria he visto malograrse a mucha gente por no tener un director conveniente! Apliqué a una beca de la Universidad que tenía el bastante pomposo título de “Beca de iniciación en la actividad creadora”. En realidad su estipendio era apenas menor que el de un cargo de Ayudante alumno: $10.000 mensuales. No me pregunten de cuales pesos. Sólo recuerdo que era el monto del alquiler de un departamento de un dormitorio en La Plata. Al año siguiente apliqué y obtuve una Beca Iniciación del CONICET. Creo que la razón fue que no había candidatos de la UBA debido al hecho referido de “la noche de los bastones largos”, en el año anterior. El estipendio ¡era de $ 30.000! Casi un magnate. El tema que me asignó el Dr. Arvia para la Tesis de Doctorado fue el de Disolución de Hierro en soluciones de HCl en Dimetilsulfóxido (DMSO). En ese momento se desarrollaban en el laboratorio principalmente cuatro líneas: sales fundidas, solventes no acuosos, transferencia electroquímica de materia bajo convección forzada y disolución de metales. Ambas, sales fundidas y solventes no acuosos en las cuales trabajábamos la mayoría, presentaban serios inconvenientes experimentales que son fáciles de imaginar. Tengo muchas cosas para agradecerle al Dr. Arvía (“el Jefe” o mejor “el Chief” para nosotros). Es un trabajador infatigable, una de sus enseñanzas tácitas era que si uno trabajaba mucho y bien, el resto se daría por añadidura. Y trabajábamos mucho. Por supuesto tengo también algunas, pocas cosas, para criticarle. Nos hizo estudiar muchísimo. Había un seminario de electroquímica por semana. Cuando aparecía un nuevo libro, nos encargaba a dos o tres personas del grupo desarrollarlo en los seminarios. A veces no eran específicos de electroquímica. Por ejemplo, a Jorge Wargon y a mí nos encargó que desarrolláramos el libro de Mott y Gurney Electronic processes in ionic crystals el cual, fundamentalmente, trata de una parte de física del estado sólido. Otras de las cosas importantes que nos transmitió era que había que publicar el trabajo realizado. Esto era importante en ese momento ya que, todavía, no había en el ámbito académico el hábito de publicar y menos en revistas de carácter internacional.5. EL POSTDOCTORADO
Después de finalizado el trabajo de tesis el Jefe me dio a elegir entre dos temas que él tenía interés en desarrollar: el estudio de la estructura de la interfaz metal solución o “doble capa “, como lo llamábamos, o reacciones electroquímicas de compuestos orgánicos. Uno de los motivos por los cuales elegí la orientación FQ fue que no me gustaba la química orgánica. Por otro lado, doble capa tenía un fundamento teórico bastante sólido basado en modelos físicos. Además, durante mi tesis había estudiado bastante ese tema, fundamental para la cinética electroquímica. Tenía que construir un puente para la medida de capacidades y contrastar sus medidas con las de trabajos previos. Fundamentalmente, las medidas se basan en la obtención de la capacidad de la interfase mercurio/solución durante un punto fijo de crecimiento de una gota. Era un método muy elegante que permitía medir con una precisión mejor que el 0.1%. Así eran también los recaudos que había que tomar en lo que se refiere a pureza, eliminación de oxígeno, destilación del mercurio, etc. Finalizando mi tesis se incorporó al grupo la Lic. Alicia B. Delgado a quien el Jefe le encomendó como tema de tesis la disolución de Níquel en DMSO y a mí como supervisor del trabajo. Este es un eufemismo de codirector, tareas que no podía ejercer por falta de antecedentes. Parte de su trabajo (Delgado, 1976) motivó, más tarde, el tema de tesis de Carlos Moina. Como parte del estudio de la disolución de metales, había que estudiar la reacción de desprendimiento de hidrógeno sobre los mencionados metales. El ya Dr. Olabe Iparraguirre había estudiado en su tesis, en nuestro laboratorio, esa reacción sobre Platino. Así es que, previa consulta con “el Chief”, me puse a medir esta reacción sobre mercurio que ya estaba usando para las medidas de doble capa con la idea de comparar la influencia del metal sobre esa reacción en DMSO. Este tipo de estudios comparativos habían sido realizados por distintos autores en medio acuoso y la idea me parecía interesante. El problema es que para este tipo de estudios comparativos es necesario utilizar muchos metales que en esa época no teníamos. Por otra parte, me resultaba tedioso estudiar la misma reacción una y otra vez. Así es que, terminado el estudio con mercurio, los suspendí temporariamente. En lo que se refiere al montaje del puente de capacidades, éste se realizó exitosamente, excepto por la construcción de los capilares, que luego aprendí a hacer en Inglaterra (quien me enseñó cómo hacerlos fue David Schifrin, cosas del destino). Este período posdoctoral (1970 y 1971) lo realicé con un contrato de Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Bs. As. como investigador en la categoría F2 (jocosamente, Fórmula 2). Durante ese período leí una enjundiosa revisión sobre doble capa escrita Barlow (1970) en la Enciclopedia de Fisicoquímica, recién publicada. Él decía más o menos que el futuro del tema estaba en el estudio de la dependencia de la capacidad con la temperatura y la presión. Para una mejor comprensión del tema explicaré brevemente de qué se trata: bajo ciertas condiciones (altas concentraciones de electrolito y ausencia de adsorción específica de iones sobre el mercurio) toda la respuesta del sistema se debe a una capa monomolecular de solvente adyacente al metal (doble capa compacta). Todo el problema es explicar los resultados experimentales con ese modelo; debe haber no menos de ciento cincuenta publicaciones, en su mayoría teóricas, sobre este aspecto. El único laboratorio en el que se hacían medidas de doble capa a altas presiones era el que dirigía Graham J. Hills en el Departamento de Química de la Universidad de Southampton, Inglaterra. Me presenté a una beca Externa del CONICET. Ahora, creo que me apuré porque después descubrí que era imposible hacer esas medidas. También me apuré porque “el Profesor” (como se lo llamaba al Dr. Schumacher en el INIFTA) me ofreció una beca Humbold para ir a Alemania a trabajar con E.U. Franck, en altas presiones. Como ya tenía todo preparado para ir a Inglaterra, decliné el ofrecimiento. Otro error. La beca Humbold es muy prestigiosa, ahora creo que en ese momento, los alemanes estaban mejor en ciencias y, fundamentalmente, porque la Fundación Humbold continúa apoyando a sus exbecarios durante toda la vida.6. EL “POSTDOC” EN INGLATERRA
Los primeros tiempos en Inglaterra no fueron fáciles: el monto de la beca era bastante escaso, el clima era horrible y a duras penas entendía lo que hablaban. Yo esperaba ciudades con rascacielos, nada de eso. “Professor” Hills quería que yo midiese el tiempo de vida de una gota, con potencial aplicado, en la interfase mercurio/solución, bajo presión aplicada (hasta 1500 atm.). El tiempo de goteo es proporcional, aunque no directamente, a la tensión interfacial. A su vez, esta última es la doble integral de la capacidad del electrodo. Por otra parte, se suponía que yo debía hacerme el aparato de medida y los correspondientes programas de computación. Si bien aquí yo había estudiado algo de ambas cosas, como generalmente ocurría aquí, no sabía hacer nada concreto. Además, el aparato debía funcionar automáticamente. Luego de dos o tres meses de arduo trabajo y estudio las cosas empezaron a funcionar. El aparato quedó configurado de la siguiente manera: cada vez que caía una gota la variación de tensión producía un pulso que disparaba un contador electrónico de tiempos. La caída de la próxima gota detenía el contador. Paralelamente el pulso alimentaba un contador BCD que mediante un conversor digital/ análogo incrementaba el potencial aplicado en una cantidad predeterminada. Así, conocido el potencial inicial se podía calcular a qué potencial se había leído el tiempo de vida de la gota. La salida del contador de tiempo se podía pasar a una cinta perforada en código en ASCII, la cual se podía leer en la terminal de la computadora central que había en el departamento (Uff … qué largo y complicado suena, pero así eran las cosas en esos tiempos. Todo tenía que hacerse a mano). Al principio pensé que no iba a poder superar los escollos y que fracasaría. En esa época tener una beca externa se suponía que era un acto de patriotismo. Uno iba afuera a aprender cosas para volcar lo aprendido en nuestro país. Ir afuera era un honor y una responsabilidad. Uno debía dejar, además, una muy buena imagen porque de alguna manera representaba a todo el país. Volviendo a la parte científica debo decir que en el laboratorio había una vasija de presión para alojar un electrodo gotero de mercurio. En esa vasija, la presión se transmitía con gases, no como en otros sistemas, que se hacía con fluidos, generalmente aceite. Los gases se comprimían hasta 1500 atm, así que la vasija era literalmente una bomba. La otra cuestión era que al aumentar la presión variaba la altura de la columna de mercurio y no se podía conocer el área en el caso de la medida de capacidades, y el tiempo de goteo también dependía de la altura de la columna de mercurio. Por lo tanto, no se podía calcular la capacidad por unidad de área, que era la magnitud a determinar, ni el tiempo de goteo, que es sólo dependiente de la tensión interfacial. El problema no tiene solución. Tardé tres meses más en vencer mi optimismo y reconocerlo. Habían pasado más de seis meses de beca. ¿Qué hacer? No podía volver así. Antes de las vacaciones me encontré con un australiano, Barry Steel (no estoy seguro de cómo se escribe el nombre porque los australianos, al menos éste, hablan inglés como demonios). Él estaba en año sabático y antes de las vacaciones se volvía a Australia. Había estado construyendo un electrodo de gota colgante para medir a altas presiones y me ofreció lo que tenía. Voy a describir el dispositivo porque es muy ingenioso. El conjunto se monta verticalmente, tiene un diámetro de dos pulgadas aproximadamente y entra perfectamente en el cuerpo de la bomba de presión. La descripción va desde abajo hacia arriba. Se trata de un motor eléctrico y una caja reductora que baja las revoluciones por minuto de 4000 a 1 entre el motor y la caja se coloca un molinillo con cuatro aspas, cada una con un imán que al pasar sobre una pequeña bobina fija sobre el motor, genera un pulso eléctrico. Así es que, contando el número de pulsos se conocen las revoluciones que hizo el motor durante cierto tiempo. La salida de la caja reductora estaba solidaria a un tornillo micrométrico de precisión (como el que tienen los calibres) que recorre 10 mm por revolución, el tornillo se mueve solidariamente con un émbolo que recorre un tubo de vidrio de diámetro de precisión. El tubo se llena con mercurio y termina en una punta curvada hacia abajo de forma que la gota formada cae hacia el fondo de la celda. La caída de una gota se detecta mediante dos alambres de Platino que son cortocircuitados por la gota que cae y detiene el motor. Ingenioso, ¿no? Bueno, eso es lo que, entre otras cosas, se aprendía en Inglaterra en esos días: hacer experimentos ingeniosos. Ahora ¿para qué se podía usar? Resulta que la tensión interfacial, g, es proporcional al volumen de una gota. Si bien la precisión en la medida de g era de 1 dina cm-2 podía ser suficiente para averiguar si por lo menos ésta variaba con la presión. Además, podía medir cómo variaba g del mercurio en presencia de los distintos gases presurizantes. Hice estas medidas con Argón, Helio y Nitrógeno. No me acuerdo si hice otro más. Lo interesante es que los distintos gases daban diferentes dependencias de g con la presión. Lo lamentable es que, contrariando las enseñanzas del Jefe, esos resultados no se publicaron nunca. Mientras hacía lo que acabo de describir también me dediqué a medir tensiones interfaciales con el método del tiempo de goteo en el sistema mercurio/ soluciones de fluoruro de potasio y alcohol amílico. Se sabe que el alcohol desplaza al agua de la capa compacta y yo quería ver que pasaba en estos casos. Lo hice, pero otro día contaré cómo terminó esa historia. Haciendo estas tareas terminó el segundo año de beca y ahora podía volver un poco más tranquilo. Parece que siempre recibo las ofertas tardíamente. Cuando tenía todo listo para volver Professor Hills me ofreció quedarme un año más, pagado por el Departamento. Lamentablemente, decliné su ofrecimiento.7. LA VUELTA
Llegué el 9 de setiembre de 1973 entre la elección de Cámpora y la de Perón. Tiempos complicados. Después de dos años en Southampton, incluyendo el nacimiento de mi primera hija, que es muy pacífico y bucólico, no entendía nada. Por suerte el INIFTA tenía reservado un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación exclusiva del que pude hacerme cargo antes del congelamiento que ocurrió a los pocos días. Mi compañero Jorge Wargon, que estuvo tres años en USA volvió un mes después y no tuvo esa suerte. En esos días había mucho revuelo, en particular en el INIFTA. Era difícil concentrarse y estuve paveando bastante tiempo. Al año siguiente llegó al instituto Rafael González Maroto procedente de Costa Rica para hacer la tesis y el Jefe nos asignó el estudio de los rendimientos de la reacción de disolución de oro en soluciones acuosas de ácido clorhídrico. Empezamos, pero casi enseguida se cerró la universidad como consecuencia del cambio político que ocurrió después de la muerte de Perón y el cambio de intervención de la universidad. Yo lo digo rápidamente porque en esos momentos no me di mucha cuenta, pero ése fue el comienzo de una época trágica para nuestro país. Los años entre 1974 y 1976 fueron complicados. Rafael tenía una beca de la OEA y estaba avergonzado porque cobraba u$s 300 mientras que el Jefe no llegaba a un tercio de esa suma. Durante el cierre de la universidad, Julio 1974 a febrero 1975, durante la gestión de Ivanisevich como Ministro de Educación, el Jefe nos puso a calcular teóricamente, en nuestras casas, las energías de adsorción de iones sobre metales (González Maroto, R 1977). Nuevamente estudiamos mucho. Rafael era muy inteligente y trabajador. Terminó su tesis en 1976. También en esa época, (abril de 1975), nos mudamos al edificio nuevo. Hacia principios de 1976 se incorporó para hacer la tesis la Licenciada en Física María Isabel Sosa, quien comenzó un estudio de la adsorción de ioduro sobre mercurio a distintas temperaturas. Esto permitiría obtener la energía de adsorción del ion ioduro sobre mercurio. Nótese la relación con los cálculos hechos con Rafael. Yo actuaba ahora como auténtico codirector. Terminó la tesis en 1980. Más tarde, con la ayuda de Gabriel Gordillo, revisaríamos esos datos a la luz de la entropía de formación de la capa compacta, dando lugar a uno de mis trabajos que más me gusta (Gordillo 1984).Entropía de formación de la capa compacta (tras los pasos de David Schiffrin)
En 1970 apareció un trabajo liminar de Harrison, Randles y Schiffrin(1970) en el que determinaron la entropía de formación de la capa compacta en ausencia de adsorción específica, en electrodos de mercurio. Sus resultados indican que esta entropía, en función de la carga del metal, tiene forma de parábola invertida cuyo vértice se encuentra a cargas ligeramente negativas. Estos resultados pueden explicarse en forma sencilla si se admite que las moléculas del solvente (agua)
son dipolos eléctricos y se encuentran adsorbidas en dos posiciones (orientados a favor y en contra del campo eléctrico) formando una monocapa. Para un gas de dipolos la entropía disminuye con el campo en forma cuadrática, siendo máxima a campo cero (T.L. Hills, 1970). El hecho que el máximo se encuentre a cargas ligeramente negativas puede explicarse admitiendo que las energías de adsorción son diferentes para las dos posiciones distintas del dipolo. En la tesis
de María Isabel sobre la termodinámica de la adsorción de ioduro sobre mercurio (M.I. Sosa, D. Posadas, A.J. Arvía, 1982) se estudió también el efecto de la temperatura en este sistema. En esos datos estaba toda la información para calcular la entropía de formación de la capa compacta en presencia de iones adsorbidos. Así es que le propuse a Gabriel hacer esas cuentas. Los datos permitían extrapolar las entropías de formación a carga iónica adsorbida igual a cero.
resultados obtenidos caen justamente sobre la curva informada por Harrison et al. Pero lo más interesante es que a medida que aumenta la cantidad de iones adsorbidos, además de disminuir la entropía, empieza a desaparecer la parábola indicando que los dipolos ya no responden al campo. Esto probablemente se debe a que el solvente presente en la capa compacta se encuentra unido más fuertemente a los iones adsorbidos que a la superficie del metal.
A fines de ese año se incorporó el Licenciado Ricardo Tucceri quien había sido alumno mío de Electroquímica, asignatura del último año de la Licenciatura en Fisicoquímica. ¡Fue el primer becario que dirigía yo solo! El tema que le asigné fue bastante complicado y, para esa época, ambicioso: medir los cambios de conductividad de electrodos de oro durante la adsorción electroquímica de iones y átomos metálicos. Su trabajo fue muy meritorio porque los escollos experimentales que hubo que superar fueron importantes. Ricardo dio muestras de un tesón y una perseverancia encomiables. Nuevamente hubo que estudiar mucho: desde electrodos resistivos hasta los fundamentos de la conducción en metales y cómo cambiaba en presencia de impurezas, en este caso superficiales. En 1981 terminó su tesis.
Siempre digo que yo he hecho varias veces la tesis. La segunda fue con Alicia Delgado. La de Ricardo fue particularmente importante para mí ya que era de mi entera responsabilidad.
Entre 1977 y 1978 se incorporaron al grupo para hacer la tesis los Licenciados Gabriel Gordillo, primero, y Fernando Molina, después. A Gabriel lo enviaron David Schiffrin y Carlos D´Alkaine. Para mí fue un honor. Me gustaría tener más espacio para comentar sobre ambos, por quienes tengo gran admiración.
Por esos años ocurrió que la División Electroquímica recibió un fuerte subsidio para equipamiento. El Jefe consultó con algunos de nosotros sobre cómo gastar ese dinero y resultaron dos ponencias muy distintas. Por un lado se proponía gastar todo en la adquisición de un microscopio de barrido con sonda EDAX. La otra, de la cual yo era partidario, consistía en comprar un microscopio mucho más modesto y varios equipos que permitieran hacer distintas técnicas y, sobre todo, equipos digitales que permitieran hacer adquisición automática.
Por suerte ganó la segunda y se compraron, además del microscopio, un electrodo rotatorio de disco y anillo, un elipsómetro con la intención de que sirviera como plataforma para iniciar un laboratorio de métodos ópticos aplicados a la electroquímica (muy en boga en esos momentos) y varios otros equipos como “lock – in amplifiers” que permitían obtener las componentes en fase y en cuadratura de cualquier señal alterna sinusoidal. Por supuesto que la responsabilidad de adquirir todos estos equipos (excepto el microscopio) recayó sobre mi persona. No sólo eso sino que, tácitamente, tenía que ponerlos en marcha.
El principal problema era el elipsómetro. Déjenme comentar que, en esos tiempos, los equipos de este tipo no eran como son ahora, que uno aprieta un botón y sale toda in información ya procesada. Había que comprar las celdas, desarrollar protocolos de alineación y programar (en FORTRAN) los algoritmos para hacer las cuentas. Así es que el Jefe me aconsejó, con muy buen tino, que visitara algunos laboratorios en el exterior para aprender estas cosas.
Fui a ver a Roger Parsons y Max Costa en el laboratorio de Bellevue, en las afueras de París, el departamento de Química de Southampton, donde estaba Bob Greef a quien ya conocía de antes, y el laboratorio de electroquímica de la Case Western Reserve Univertsity bajo la dirección de Ernst Yeaguer, donde estaba Boris Cahan quien había diseñado un elipsómetro automático junto con la gente de Rudolph Research; que eran los fabricantes del elipsómetro manual que nosotros habíamos comprado. Todo esto en seis meses. Me fui con Martínez de Hoz como ministro de economía y volví con Lorenzo Sigaut en ese cargo (¿recuerdan “el que apuesta al dólar pierde”?).
Como en la primera oportunidad, a mi regreso no entendía nada. Por supuesto que el elipsómetro empezó a funcionar y los programas también. El Jefe incorporó a Jorge Zerbino al grupo con quien teníamos opiniones muy diferentes sobre qué hacer y cómo utilizar el equipo. Sobre todo porque yo quería automatizarlo. Un año después, abandoné el tema. Por suerte estaba haciendo la tesis Fernando Molina. Él era muy ducho en electrónica y computación. Recuerden que recién empezaban las PCs y la que teníamos tenía 4 kbytes. Prácticamente, él sólo adaptó el equipo de adquisición automática para hacer medidas electroquímicas. No los voy a aburrir, pero lo que hizo estaba muy bueno.
En esa época estaban haciendo la tesis bajo mi dirección Molina, Gordillo y Tucceri. Hacia fines de los ´70 se acerca Carlos Moina, que se hallaba trabajando en el INTI, con intenciones de hacer la tesis. Carlos había sido compañero de Ricardo en la asignatura Electroquímica, como ya comentara. Desde la época de Alicia Delgado yo había quedado interesado en el tema de la formación de sales durante la disolución anódica de metales (tema en el que también trabajó David Schifrin). En realidad, le había dado ese tema, como alternativo, a Ricardo Tucceri. Como ese tema involucraba la disolución y pasividad de metales activos y en el INTI se hacían muchos servicios de estudios de corrosión, me pareció adecuado para Carlos. Él ya era una persona relativamente grande que tenía autonomía e independencia como para realizar experimentos por su cuenta, así es que el convenio fue que los experimentos se llevarían a cabo en el INTI y que nos juntaríamos a discutir los resultados semanal o quincenalmente ya que él debería realizar su trabajo habitual en esa institución.
Sus experimentos dieron resultados interesantes y se pudo explicar la formación de sales con ensayos estacionarios y transitorios (Moina, 1987,1989). Asimismo, en esa época el Dr. J. Catoggio me pidió si podía continuar la dirección de la tesis de Jorge Magallanes, por retiro de su director, el Dr. Raúl Manuele. Jorge había sido alumno mío en Seminarios de Fisicoquímica en la UNLP y se encontraba trabajando en CNEA en la División Química Analítica.
El tema que estaba desarrollando era bien complicado. En otro momento contaré sus antecedentes. Se trataba de calcular la corriente durante el proceso de redisolución anódica de metales desde películas muy delgadas de amalgamas de mercurio con metales pesados por métodos de simulación digital. La redisolución anódica es un método analítico utilizado para la determinación de trazas de metales pesados, principalmente en aguas. El método consiste en agregar ión mercurioso a la muestra y codepositar el analito y el mercurio sobre un electrodo inerte.
De esta manera se preconcentra la muestra en un factor de 107. Por supuesto, el metal a concentrar debe formar una amalgama con el mercurio. Luego se redisuelve el metal en la amalgama y se mide la corriente de redisolución. Esta es proporcional a la cantidad de analito en la amalgama, la cual, a su vez, es proporcional a la cantidad inicialmente presente en solución. En la práctica este factor se determina haciendo agregados patrones a la muestra. Sin embargo, para verificar la teoría era necesario determinar las cantidades presentes en la amalgama. Esto no se pudo resolver completamente durante la tesis de Jorge.
Sin embargo, se pudo concluir satisfactoriamente y el problema se resolvió más adelante en la tesis de Jorge Rodríguez Nieto. Desde el punto de vista teórico el problema es también complicado ya que en la amalgama hay difusión finita y en la solución, esta es semi infinita.
Esta incursión en temas de electroquímica aplicados a la química analítica despertó mi interés en continuar con esta temática por varias razones: primero la investigación en química analítica estaba, en ese momento, poco desarrollada en el ámbito académico. Esto permitiría que jóvenes interesados en esa disciplina adquirieran una sólida formación básica. Segundo, los métodos electroquímicos ofrecían una forma de caracterizar algunos aspectos de los medios acuáticos tales como la determinación de metales pesados, su toxicidad y la capacidad de complejación de estos medios. Tercero, el equipamiento necesario para estos análisis es de bajo costo. Así es que, manteniendo mis otras líneas de trabajo, trataría de comenzar con otra nueva.
8. MI PASAJE POR EL DEPARTAMENTO DE QUÍMICA INORGÁNICA, ANALÍTICA Y QUÍMICA FÍSICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES DE LA UBA
En 1983, con la recuperación de la democracia, un grupo de gente que quería recuperar el estado del Departamento de Química Física en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, me invitó a formar parte de esas tareas. Fueron fundamentalmente Roberto Fernández Prini, Miguel A. Blesa y Enrique San Román. Gabriel y Fernando que eran de la UBA y ya estaban terminando sus tesis me presionaron bastante para aceptar.
Con la recuperación de la democracia, la investigación, supuestamente, iba a desarrollarse mucho y habría muy buenas oportunidades de desarrollo académico. Así es que hablé con el Jefe quien me dio sus bendiciones y me dijo que podría llevar a préstamo algunos equipos. En la retaguardia quedaría Ricardo. Pedí licencia en mi cargo docente en La Plata, cambio parcial de lugar de trabajo en el CONICET y en la UBA me dieron una designación de profesor titular DS. Yo ya tenía ese cargo en la Plata. Me gustan los desafíos.
La tarea fue bien complicada. No había ambiente de trabajo. Tampoco hubo un fuerte apoyo. Tanto Roberto como Miguel tenían sus lugares de trabajo en CONEA y pese a que vinieron otros como Horacio Corti, Jorge Magallanes y Pedro Morando que también trabajaban en CONEA, la cosa tardaba en ponerse en marcha. La relación con los profesores que ya estaban no era muy buena. Para colmo, los docentes auxiliares estaban, después de tanto tiempo, como en un estado de asamblea permanente. Se incorporó Favia Romeo para hacer la tesis y, al poco tiempo tuve que decirle que si no iba a trabajar a La Plata, su trabajo no iba a avanzar. Por suerte para ella así lo hizo. El trabajo que hicimos con Favia y Ricardo fue muy bonito. Por fin pudimos entender cómo era el asunto de los cambios de resistencia. Hicimos una publicación en Surface Science (en ese entonces muy prestigiosa) que me gusta mucho (Romeo 1988).
Mientras tanto, en la UBA ocurrían cosas. Primero, Sara Aldabe (que había hecho la tesis con el Jefe, pero era de Buenos Aires) estaba en Alemania y quería volver. Similar era el caso de César Pallota que estaba en Francia. A ambos les ofrecí venir a la UBA y aceptaron. Si bien ellos funcionaban independientemente desde el punto de vista de la investigación, estábamos alcanzando una masa crítica interesante. Algo parecido ocurrió con Ernesto Calvo que estaba en el INTI después de siete años en el exterior. Allí no había ambiente de investigación y acepté su incorporación al grupo. Ernesto y Sara tenían mucho empuje y gran potencial.
Las tareas que desarrollaba en el Departamento de Química Inorgánica, Analítica y Química Física de Exactas consistían en las propias de un profesor del Departamento en cuanto a Concursos, Jurado de Tesis, participación en Comisiones de Con cursos y dictado de clases de grado y posgrado, así como la discusión de políticas académicas y de desarrollo del Departamento.
Quiero expresar mis recuerdos para Mireille Pereq y, más tarde, Alicia Goldman. Para ello concurría tres días por semana a la UBA. Las jornadas de trabajo eran bastante duras ya que rara vez terminaban antes de las 20:00 horas y rara vez llegaba a mi casa en La Plata antes de la 23:30 horas habiendo dejado mi casa muy temprano en la mañana.
Todos los gastos extras debía afrontarlos de mi propio pecunio que era escaso ya que durante el gobierno del Dr. Alfonsín los sueldos eran magros. Yo veía que si bien había muy buenas intenciones por parte de los organismos de apoyo a la investigación las cosas no se desarrollaban satisfactoriamente. Esto se lo planteé a Roberto Fernández Prini (que era el Jefe del Departamento de Química Inorgánica, Analítica y Química Física de Exactas) y convinimos que, finalizado el período de normalización, dejaría el cargo docente, si bien continuaría con las tareas y responsabilidades del grupo de investigación.
Variaciones de resistencia superficial de electrodos durante la electrosorción de adátomos
El dispositivo experimental consiste en una celda electroquímica convencional que tiene el electrodo de trabajo (generalmente Au o Ag) depositado en forma de película, por evaporación en alto vacío sobre una base aislante que tiene tres contactos pasantes perfectamente alineados y equiespaciados. El electrodo generalmente tiene dimensiones de 10cm por 1cm y un espesor de 25nm. El contacto central se conecta a un potenciostato que opera en la forma usual y por los contactos de los extremos se hace circular una corriente constante y se mide la caída de potencial entre ellos, lo que permite determinar la resistencia del electrodo para distintos valores del potencial aplicado. Los responsables de la resistencia en un metal son los electrones que aportan sus átomos constituyentes. En una primera aproximación este puede
considerarse como un gas ideal de electrones. Si una de las dimensiones del metal se hace menor que el camino libre medio de los electrones (para el Au el camino libre medio es de unos 20 nm) y se aplica un campo eléctrico en sentido transversal a esa dimensión el movimiento de los mismos hará que sólo haya colisiones con la superficie en forma similar a la difusión Knudsen en un gas. Si se colocan en la superficie átomos metálicos extraños (es decir diferentes a los que componen el metal base) estos actuarán como centros dispersores de los electrones que inciden desde dentro del metal en la superficie. Esto hace que la resistencia del metal varíe en forma similar al efecto de las impurezas dentro de un metal masivo. De la misma manera que en metales masivos puede aplicarse a la superficie la Regla de Linde que
establece que la variación relativa de resistencia, DR/R es proporcional a la cantidad de centros dispersores y al factor (rad – rsub)/rsub] 2 , que representa la diferencia de áreas relativas del adsorbato y el sustrato. Dado que la función de onda de los electrones en el metal debe emparejarse (match) con la de la impureza se obtiene la Regla de Suma de Friedel que establece que la carga (electrónica) Z´, de la inpureza es la suma de las partes de la función de onda que quedan “libres” después del emparejado. Si la inpureza es intersticial DR/R es proporcional a Z´2 , caso contrario, es proporcional a (Z´-Z)2 , siendo Z la valencia (electrónica) del metal base. Por otro lado, la variación de resistencia dependerá de la estructura de la red de las impurezas. Si forman un gas bidimensional, una red cúbica, hexagonal, etc. (véase: Ziman, 1979). En electroquímica
ocurre cuando se intenta depositar algunos metales extraños sobre otros, el fenómeno de depósito a subpotenciales (upd, de las siglas en inglés). A potenciales inferiores al de depósito del metal masivo se observa la formación de una o varias monocapas de adátomos metálicos. Esto se debe a que la energía de interacción de los primeros adátomos con el metal base es diferente a la interacción de los de las siguientes capas que ya interactúan con sus iguales. A partir de la respuesta voltamperométrica es relativamente sencillo obtener la cantidad de átomos adsorbidos. Con ellas, es relativamente sencillo también, verificar que las relaciones mencionadas arriba se cumplen en la mayoría de los sistemas estudiados.
Por esa época (1985/6) se incorporaron al grupo en Buenos Aires, Estela, María Andrade y Silvana Ramírez, con intención de hacer sus trabajos de tesis. Antes de describir sus temas debo hacer dos pequeñas digresiones. La primera es que alrededor de 1979, con motivos del Plan Nuclear, se formó en CONEA el Departamento de Química de Reactores bajo la dirección de Alberto Maroto, cuya orientación era química de coloides en el que me invitaron a participar. A éste ya se habían incorporado Roberto Fernández Prini, especialista en propiedades de soluciones de electrolitos y M. A. Blesa, con una formación muy sólida en Química Inorgánica.
La idea era estudiar sistemas electrolíticos bajo condiciones de alta presión y temperatura, y la formación y disolución de óxidos de titanio provenientes de las vainas de los reactores que se depositaban en otras partes del circuito primario produciendo contaminación radioactiva en ellas. Finalmente, no acepté porque entendí que viajar desde La Plata a CONEA iba a ser muy gravoso. La segunda fue que me invitaron a participar del jurado de tesis del Dr. Alberto Reggazzoni, cuyo director fue Miguel Blesa. Leí su trabajo, que trataba de problemas de doble capa en sistemas coloidales, con mucha atención. Este tema despertó en mí un gran interés por la unificación de ambos problemas: los de doble capa en coloides y sobre metales. Ellos sabían preparar partículas coloidales mono dispersas de varios óxidos metálicos. Entonces, el tema de tesis de Estela fue el estudio de la interacción de partículas coloidales con superficies metálicas. El tema de Silvana fue el estudio de la determinación de Níquel por métodos de redisolución catódica. No voy a entrar en detalles sobre esto, pero el tema incluye una serie de técnicas y mecanismos cuyas bases eran bien conocidas por nosotros.9. DE VUELTA A LA PLATA:
Si bien continué viajando a Bs. As., ahora la frecuencia era una vez por semana. Comenzaron a trabajar en La Plata, en sus tesis, María José Rodríguez Presa y Jorge Rodríguez Nieto. La primera trabajó en la Capacidad de complejación de aguas en medios sintéticos y naturales, y el segundo en Métodos de corriente alterna aplicados a la detección de trazas de metales pesados por redisolución anódica de amalgamas de mercurio (de cierta manera era una continuación de la tesis de Magallanes). Ambas historias son interesantes y, en uno de los casos, ejemplificadora, pero no las voy a mencionar ahora. También ocurrió un hecho que marcó fuertemente mis actividades futuras de investigación. El Dr. Leonides Sereno (“el flaco” Sereno), de Río Cuarto, me envió un joven tesista para medir, por elipsometría, el espesor de una película de un polímero extraño que ellos obtenían electroquímicamente. El joven, brillante por cierto, era César Barbero (“el César” según los cordobeses) y el polímero era Poliortoaminofenol (POAF). El César midió durante un mes y al poco tiempo publicamos un artículo sobre el tema (Barbero 1987). Este polímero es parecido a la Polianilina (Pani) bastante conocida ya porque en su estado semi oxidado es conductora electrónica. En el año 2000 les darían el Premio Nobel de Química a A .G. Mac Diarmid, H. Shirakawa y A. Heeger por sus contribuciones sobre estos tipos de polímeros, principalmente, Pani. “El César” vino a hacer su postdoctorado a La Plata y continuamos estudiando el POAF. Luego de un año, “el César” se fue a Suiza. La Dra. María Inés Florit hacía poco que había retornado de EE.UU. y se encontraba trabajando con metales nobles a bajas temperaturas. Ella trabajaba en la electroquímica de metales nobles en eutécticos de ácidos sulfúrico (PF: -78o C) y perclórico (PF: -48o C). Convinimos para hacer algunos experimentos de medir la impedancia de Poliortotoluidina (POT) a bajas temperaturas (en el intervalo 278 a 378 K). Este polímero es parecido a la Pani si bien su conductividad es menor. Esperábamos detectar algún cambio en alguno de los mecanismos de conducción con los cambios de temperatura. En realidad, el “hopping” electrónico se detecta a temperaturas mucho más bajas, pero podría haber ocurrido algo con la contribución iónica. No encontramos nada extraordinario (Florit 1998, 1999). Aquí hay una historia interesante: como el criostato existente en el INIFTA era muy viejo y muy difícil de manejar, decidimos construirnos uno nosotros mismos. No voy a entrar en detalles pero ellos son muy instructivos y, a mi criterio, ejemplificadores sobre las distintas formas de realizar trabajos científicos. Sin embargo, con esto se inició una etapa en la cual empecé a estudiar, en forma casi excluyente, este tipo de substancias. La fisicoquímica (incluida la electroquímica) de estas substancias es bien interesante y relevante por su relación con el comportamiento rédox de macromoléculas especialmente las de origen biológico. En el estado reducido (Leucoemeraldina) el polímero contiene un grupo amino y cuando se oxida a la forma Emeraldina dos de cada cuatro grupos amino se oxidan a iminos. Esto hace que uno de cada cuatro anillos bencénicos adquiera una estructura quinónica. Esta estructura, convenientemente protonada, es la que permite la formación de polarones que serían los responsables de la conducción eléctrica. Un polarón consiste en una estructura en la cual los electrones están relativamente deslocalizados espacialmente en varias unidades monoméricas mientra las correspondientes cargas positivas se mantienen fijas. La presencia de los grupos amino e imino le confieren a las macromoléculas (Leucoemeraldina y Emeraldina) el carácter de polielectrolitos y funcionan como polibases débiles. En medio ácido ambas formas se protonan en distinta extensión. En 1997 se presentaron en el laboratorio los Licenciados en Química Mariano Fonticelli (egresado de la UNLP) y Gabriel Ybarra (egresado de la UBA). El primero manifestó su interés en trabajar en conductancia superficial y su tema fue: Estudio de electrodos modificados por adátomos y compuestos orgánicos mediante estudios de conductancia superficial. Gabriel Ybarra trabajaba en el INTI con el Dr. Carlos Moina quien le sugirió mi nombre como Director de Tesis. Su tema fue: Estudio de la conmutación y mediación rédox de polímeros electroactivos. Hacía tiempo que yo estaba interesado en la mediación rédox, en particular por películas sobre un electrodo inerte. En presencia de una cupla rédox en la solución externa ciertos materiales tienen la propiedad de mediar la transferencia electrónica entre la cupla y el metal base sobre el que está depositada la película, sin ser conductores electrónicos. Se cree que éste es el mecanismo que funciona en la mitocondria durante la fosforilación oxidativa del ATP. En realidad la cuestión es bastante simple. El material debe tener una cupla redox interior. Esto ocurre con todos los polímeros electroquímicamente activos, es decir que pueden oxidarse y reducirse, y en muchos otros materiales tales como los óxidos e hidróxidos metálicos, por ejemplo el Ni(OH)2 . En condiciones estacionarias, el potencial externo aplicado mantiene una relación determinada entre las concentraciones de los estados oxidado a reducido dentro del mediador. En la interfase película/solución (si el material mediador es impermeable a la solución) ocurre una reacción de transferencia electrónica como en solución, la diferencia es que una de las cuplas está “inmovilizada” en el material. Gabriel hizo un trabajo muy bueno. Estudió varias cuplas externas sobre distintos polímeros. Además, junto con María Inés hicieron un experimento muy elegante e ingenioso utilizando un electrodo de disco-anillo para medir la entrada y salida de protones durante la conmutación rédox de películas de Pani y POAF (Ybarra 2000).El fenómeno de envejecimiento de PEA
En todos los polímeros ocurre el fenómeno de envejecimiento físico. Este fenómeno ha atraído la atención de numerosos investigadores en el campo, por tratarse de un fenómeno extremadamente general que ocurre en una gran variedad de materiales cuando se los somete a una temperatura por debajo de la transición vítrea (véanse Struik, 1978; y Hutchinson, 1995). El sistema se encuentra en un estado metaestable y evoluciona hacia el equilibrio, pero dicho
punto no se alcanza sino para tiempos tan largos que caen fuera del intervalo accesible experimentalmente. En particular, ocurre con todos los polímeros, sintéticos y naturales. Este fenómeno ha sido estudiado por una variedad de métodos macroscópicos y microscópicos (Hutchinson, 1995) y parte de su importancia práctica se debe a que el comportamiento mecánico de estos materiales es función del tiempo transcurrido a partir de su enfriamiento. La
otra parte de su interés está relacionada con el comportamiento de macromoléculas de importancia biológica. Así puede mencionarse el fenómeno de las transiciones conformacionales de proteínas (folding) como consecuencia de una transferencia electrónica [véase, por ejemplo, T. Pascher et al., 1996). Este fenómeno está presente también en algunos PEAs., como ya se dijo. Los PEA también presentan este fenómeno, si bien al presente sólo se
lo ha detectado en aquella en los polímeros conductores del tipo de polianilinas (Pani), polipirrol y politiofeno. Al igual que en las proteínas, el envejecimiento ocurre a partir de una transferencia electrónica y no del enfriamiento. En el caso de polímeros conductores, hemos demostrado que el envejecimiento sigue una cinética de autoinhibición del tipo de Roginskii- Zeldovich (véase Clark, 1970).
Los polímeros conductores cuando son polarizados a potenciales negativos presentan, además, una respuesta curiosa en función del tiempo de espera: la respuesta electroquímica cambia y el polímero se hace más difícil de oxidar. Esta respuesta varía linealmente con el logaritmo del tiempo de espera. Esta ley cinética es bien rara ya que hay muy pocas cinéticas químicas con esa dependencia. Denominamos este fenómeno Envejecimiento Electroquímico. Enseguida trataré de explicarme mejor. Antes quiero contar un experimento, también muy lindo, que hizo Fernando Molina en la UBA que si bien hacía rato que trabajaba independientemente, éramos “socios” en algunos temas. Él y Estela fueron capaces de medir las variaciones de volumen durante la conmutación rédox de Pani y POT. Encontraron que cuando el polímero se oxida aumenta su volumen en 10-15% (Andrade 2000). Sin embargo, si se envejece, el aumento es de un ¡40-50%!
O sea, durante el envejecimiento, el polímero se contrae. Que el volumen cambie era de esperar ya que estos polímeros se utilizan como actuadores mecánicos y como se los llamó, un tanto ampulosamente, músculos artificiales. Esto fue medido también por Gabriel Ybarra con un polímero rédox como el Os(II) bipiridilo- polivinilpiridilo (Ybarra 2005). Gabriel hizo otras medidas muy interesantes que no comentaré aquí por cuestiones de espacio.
En física, se denomina envejecimiento (ageing) al proceso que sufren ciertas substancias y materiales cuando se los enfría por debajo de la temperatura de vidrio (glass transition). En esas condiciones el material tiende a alcanzar el estado de equilibrio, pero su conformación no lo permite, evolucionando muy lentamente con el tiempo. Esa evolución puede describirse con una ley logarítmica como la que encontramos nosotros para los polímeros conductores. La diferencia está en que el estado vítreo se alcanza, no por un enfriamiento, sino por una reducción rápida que pilla a nuestro polímero en condiciones desfavorables.
Por otro lado, en ese momento teníamos el punto de vista que estos polímeros están caracterizados, no por un único potencial rédox, sino por una distribución de ellos. Esto es muy importante desde el punto de vista cinético por cuanto esto significa que no es necesario alcanzar el potencial rédox promedio para que una reacción rédox ocurra. Más adelante probaríamos esta idea experimentalmente.
En este camino, y teniendo en cuenta que los polímeros se expanden y contraen durante la conmutación rédox, desarrollamos un modelo termodinámico estadístico de segmentos que se expanden y contraen, que permitió explicar la distribución de potenciales rédox (Fonticelli 2001). Al poco tiempo aplicamos también la teoría de Flory para cuantificar la entrada y salida de iones y solvente durante la conmutación rédox (Posadas 2004). Este trabajo tuvo bastante repercusión ya que figura, casi completamente, en el libro de G. Inzelt (2012).
Para ese entonces teníamos la idea que la protonación del polímero modifica el estado de tensión y por lo tanto el potencial rédox. Junto a Waldemar y María Inés, adaptamos el modelo de segmentos para explicar este fenómeno (Marmisollé 2010, 2013). Estas ideas tienen importancia en el campo de la química biológica ya que explican porque pequeños cambios en el pH tienen efectos en el comportamiento rédox de las macromoléculas EA. Ahora, debíamos realizar experimentos que confirmaran estas ideas. Waldemar los hizo con Pani permitiendo confirmarlas.
Esta idea tiene también consecuencias cinéticas ya que la constante de velocidad de las reacciones de intercambio electrónico debe depender del estado de tensión (estado entáctico) que se modifica cambiando el estado de protonación. Todavía no hemos podido realizar estos experimentos.
La última persona que finalizó su trabajo de tesis es Juliana Scotto (2016). Con ella realizamos varios trabajos interesantes, continuación de los iniciados por Waldemar, que no mencionaré por razones de espacio. Sólo diré que, entre otras muchas cosas, pudo sintetizar Pani en la forma de free standing membranes. Ahora trabaja con Waldemar y Omar (Azzaroni). Sin embargo, espero que podamos medir cómo se modifican las propiedades de membrana de la polianilina en función del potencial aplicado.
¡Siempre el trabajo que más entusiasma es el que viene!
BIBLIOGRAFÍA
Andrade E.M., Molina F.V., Florit M.I., Posadas, D. (2000) Volume changes of Poly(2-methylaniline) upon redox switching, anions and relaxation effects. Electrochemical and Solid State, 3 504.Barbero C., Sereno L., Zerbino J.O., Posadas D. (1987) Optical properties of electrodeposited orthoaminophenol films. Electrochim. Acta, 32 693.
Barlow C. A., Jr. (1970) “The Electrical Double Layer”, in Physical Chemistry, An Advanced Treatise, Vol. lXA, Chapter 2, H. Eyring, D. Henderson, W. Jost, eds., Academic Press, New York.
Clark A. (1970) The Theory of Adsorption and Catalysis. Academic Press, New York.
Delgado A.B., Posadas D; Arvia A.J. (1976), Kinetics and mechanism of the anodic dissolution of nickel in HCL-DMSO solutions, Electrochim. Acta, 21 385.
Florit M.I., Posadas D., Molina F.V. (1998) Effect of Temperature on the Voltammetric Behaviour of Poly (-o-toluidine),J. Electrochem. Soc., 145 3530.
Florit M.I., Posadas D., Andrade E.M., Molina F.V. (1999) The effect of temperature on the EIS of poly (o-toluidine), J. Electrochem. Soc., 146 2592.
González Maroto R., Posadas D, Arvía A. (1977) The calculation of the thermodynamic functions for the specific adsorption of ions on mercury at the potential of zero charge. J. Phys. Chem, 81 2682.
Gordillo G., Posadas, D. (1984) The entropy of formation of the interphase Hg/KI aqueous solutions. J. Electroanal. Chem., 163 363.
Harrison J.A., Randles J.E.B., Schiffrin D.J. (1970) The entropy of formation of the mercury aqueous solution interface and the structure of the inner layer. J. Electroanal. Chem. 48 359.
Hills T.L. (1970) Introducción a la Termodinámica Estadística, cap. 12, Paraninfo, Madrid.
Hutchinson J. M (1995) Physical Aging of Polymers. Prog. Polym. Sci., 20 703- 760.
Inzelt G. (2012) Conducting Polymers, 2nd. Ed., Springer, Heidelberg.
Marmisollé W.A., Florit M.I., Posadas D. (2010) The Coupling among Electron Transfer, Deformation and Binding in Electrochemically Active Macromolecules. A Simple Statistic Thermodynamic Model. Phys. Chem. Chem. Phys., 12 7536-7544.
Marmisollé W.A., Florit M.I., Posadas, D. (2013) The coupling between proton binding and redox potential in electrochemically active macromolecules. The example of Polyaniline, J. Electroanal. Chem., 707 43-51.
Moina C., Posadas D. (1987) Salt formation during the anodic dissolution of iron in (NH3)2SO4 at pH =2. I Steady state behaviour. Electrochim. Acta, 32 693.
Moina C., Posadas D. (1987) Salt formation during the anodic dissolution of iron in (NH3)2SO4 pH=2. II Transient behaviour. Electrochim. Acta, 34 789.
Mott N.F., Gurney R.W. (1963) Electronic Processes in Ionic Crystals, Dover, New York.
Posadas D., Fonticelli M., Rodriguez Presa M.J., Florit M.I. (2001) Redox Potential Distribution in the Presence of Mechanical Stress. The case of Electroactive Polymers, J. Phys. Chem. B,105 2291- 2296.
Romeo F.M., Tucceri R.I., Posadas, D. (1988) Surface conductivity changes during upd of metals on silver and gold. Surf.Sci., 203 186.
Sosa M.I., Posadas D., Arvía, A.J. (1982) Thermodynamic parameters related to the specific adsorption of the iodide ion on the mercury electro Amorphou de. J. Electroanal. Chem. 137 307.
Struik L. C. E. (1978) Physical Aging in Polymers and Other Materials, Elsevier, Amsterdam.
T. Pascher et al.(1996) Protein folding triggered by electron transfer. Science, 271 1558.
Ybarra G., Moina C., Florit, M.I, Posadas D. (2003) Proton uptake and release during the redox switching of Polyaniline. Electrochemical and Solid State, 3 330.
Ybarra G., Moina C.,.Florit M.I, Posadas, D (2005) Morphology and Swelling of Os(II) PolyvinylBypyridile Films. Electrochimica Acta, 50 1505-1513.
Ziman J. M. (1979), Principles of the Theory of Solids. Cambridge University Press.